PERLAS ESCONDIDAS
Los hallazgos bibliográficos en la Biblio
(Por Daniel Ortiz)
Hadley Cantril
La
invasión desde Marte
Madrid, Revista de Occidente
1942,
1ra. edición.
Antes del inicio del
aislamiento social obligatorio a que nos obligó esta calamidad contemporánea del
coronavirus, alcanzamos a manotear algunas perlas
escondidas de manera de tener algo para comentar y compartir con los socios
de la Biblio. Si nos extendemos un poco más, es porque sabemos que ahora hay tiempo, un océano de tiempo en nuestras
casas, y que el apuro cotidiano se encuentra entre paréntesis. ¿Habrá lectores?
El libro
entre manos es un estudio realizado por el profesor de la Universidad de
Princeton, Hadley Cantril (1906-1969), un psicólogo experto en estudios de
opinión pública. Consiste en un análisis de la situación de pánico creada en
EEUU en la noche del domingo 30 de octubre de 1938, cuando Orson Wells y elenco
del Mercury Theatre protagonizaron un programa de radioteatro de una hora de
duración, con guión de Howard Koch (incluido en este libro), sobre la base de La guerra de los mundos, de H.G. Wells.
Antes de comenzar la transmisión se informaba que se trataba de un programa de
ficción, y lo mismo se repitió en el minuto 40 y al finalizar.
Sea que
hubo millones o apenas miles de estadounidenses que tomaron como cierto que se
estaba produciendo una invasión extraterrestre, y obraron como si esta estuviese ocurriendo, lo indudable es que la emisión
radiofónica y algo más produjeron un
estado de generalizado temor colectivo en cierta parte de la población,
particularmente en aquella del pequeño pueblito del estado de Nueva Jersey
donde transcurría la ficción.
El
análisis de Cantril se centra en ese algo
más.
El guión
del radioteatro consistía en un supuesto noticiario que informaba sobre sucesos
extraños que podían ser traducidos como la invasión de seres de otro planeta al
nuestro. Las noticias eran matizadas, para tranquilidad de los ficticios
oyentes que presuponía la trama, con emisiones musicales que eran interrumpidas
-cada vez más- por nuevas noticias alarmantes, o por mensajes titubeantes de
funcionarios gubernamentales (“Tener fe
en Dios”). Hasta que en el final muere en
vivo un periodista, testigo directo de los acontecimientos, y un profesor
(voz de Orson Wells) daba cuenta de la derrota de los alienígenas.
¿Por qué
masas de público radioescucha se comportaron como si todo fuera verdad y hubiera auténticamente una invasión
extraterrestre?
Dice
Cantril:“Este realismo excepcional de la
representación puede atribuirse al hecho de que sus primeras partes caían
dentro de la pauta de apreciación de
los oyentes. Por pauta de apreciación queremos significar un contexto mental
organizado que proporciona al individuo una base para interpretar los sucesos.
Si un estimulo encaja en el área de interpretación cubierta por una pauta de
apreciación y no lo contradice, tiene probabilidades de ser creído.” (pág.
84). Agrega que el oyente “necesitaba
urgentemente alguna pauta de interpretación adecuada” dado la complejidad
del asunto, y que en tal circunstancia “el
lego fue obligado a confiar en el experto para interpretar lo que sucedía”
(en este caso, un astrónomo de la ficción; pág. 87). La conclusión colectiva
fue: “si tantos astrónomos vieron las
explosiones, estas deben haber sido reales. Ellos tienen que saber bien las
cosas.” (pag. 88). Lo cual, añado yo, es una claudicación de nuestro
supuesto racionalismo cartesiano moderno (la ciencia se demuestra con
argumentos), para transformarse en una vuelta al conocimiento escolástico (la
ciencia, es lo que dicen los científicos).
“Cuando el científico se siente desconcertado, el lego
reconoce la inteligencia extraordinaria de las extrañas criaturas. No se puede
dar ninguna explicación al suceso. La resignación y falta de esperanza del
Secretario del Interior cuando nos pide “tener fe en Dios” no proporciona
ningún medio concreto para salvar la situación. No pueden aplicarse pautas de
apreciación a la sucesión rápida de los acontecimientos. El pánico es
inevitable.” (pág. 91).
 |
| Orson Welles, el 30 de octubre de 1938, durante la transmisión de "La Guerra de los Mundos", a la edad de 23 años. |
Ahondando
en el razonamiento, Cantril establece una clasificación en cuatro categorías de
las personas alcanzadas por diversos niveles de afectación ante la emisión: no afectados,
asustados, perturbados y tranquilos. “La
capacidad crítica fue el factor más importante para que la gente reaccionara
adecuadamente. (…) No parece que esta capacidad crítica fuera una simple
cualidad que algunos individuos tienen y otros no. Su génesis en el individuo
es el resultado de la actuación de un contorno particular sobre sus capacidades
particulares. Allí donde la capacidad crítica funcionaba, descubrimos que
constituía un seguro, completo y eficaz, contra cualquier comportamiento de pánico.”
(págs. 142 y 149/150).
Bastante
más significativa y con proyecciones contemporáneas, resulta esta otra
afirmación del libro de Cantril (pág. 162): “La
capacidad crítica que una persona pueda tener normalmente resulta ineficaz si
en una situación dada sus inseguridades emotivas son tan grandes que apabullan
su buen criterio. Esas inseguridades tienen probabilidades de aparecer cuando
el individuo mismo o algo que le es querido están amenazados. Lo inmediato y la
intensidad de las fuerzas alrededor de él son tales que estimulan su
susceptibilidad para la sugestión antes de que pueda entrar en juego su
capacidad crítica.” Más adelante, dice: “La
falta de capacidad crítica aparentemente, demostró ser la que en mayor grado
predisponía al pánico (…) Lo que resulta más inconcebible (…) es el hecho de
que mucha gente no intentó hacer nada para verificar la información que recibía
de sus altavoces” (pág. 216). Nos preguntamos, desde esta cuarentena:
¿qué motivos impiden hacer una verificación adecuada?
Yendo al
terreno práctico, Cantril estudia las cuatro condiciones de sugestibilidad de los individuos que
analizó en su trabajo de campo:
1-
Habitar (en el sentido de estar
inmerso en) pautas de apreciación que, según ellos mismos, interpretan
adecuadamente los sucesos. Sería el caso del gorila que cree todo rumor
difamatorio sobre los KK. “Tenían equipos
mentales preexistentes donde el estímulo era para ellos a tal punto
comprensible, que al punto lo aceptaron como expresión de la verdad.”
2-
Inseguridad ante el estímulo, pero
fracaso ante la comprobación de la información recibida. Esto podía darse:
a.
Por verificar con datos no
fidedignos (otros vecinos confundidos).
b.
Por verificar justipreciando mal
los datos correctos (ver en la velocidad de la información, una veloz retransmisión
que solo indicaba que era veraz la primera; ver en las otras estaciones de
radio que nada informaban, un intento o complot para tranquilizar, a costa de
la verdad.)
c.
Por no poder apreciar el crédito
de las fuentes que confrontaban.
3 Imposibilidad de interpretar el estímulo, por
falta de pautas de apreciación adecuadas para la tarea. Entonces, estas
personas tienden a aceptar la primera interpretación que se les da.
4- Carencia
de pautas de interpretación, sumado al no concebir la posibilidad de otra
interpretación, excepto la presentada originalmente. Este sujeto ni selecciona
ni busca pautas de interpretación.
No menos interesantes son algunas
conclusiones, que transcribiremos textualmente: “Las ansiedades latentes que determinan el pánico pueden ser reducidas
a un mínimo dilatando la capacidad crítica de la gente” (pág. 230). Otra: “Su capacidad para orientarse adecuadamente
en situaciones críticas aumentará si se le enseña a poner en tela de juicio las
interpretaciones de terceros” (pág. 231).
Otra: “Si ha de juzgar esas interpretaciones inteligentemente, su conocimiento debe arraigar en la evidencia o la experiencia debidamente comprobada.”
Concluimos
así el análisis de esta notable perla
escondida, libro que como todos los de su género, por tratarse de
ejemplares valiosos, solo pueden ser leídos en la Biblioteca, con guantes y
barbijo nº 95. Cumplimos un acto de sacrificio al llevar esta gran cantidad de
papel viejo a nuestro domicilio. El extraño ser, según nos informan por watsap,
puede sobrevivir sobre el papel entre 6 horas y 17 días. Hemos tomado
precauciones, pero… Sabemos que no soporta altas temperaturas. Ya mismo vamos
por un trago de leche caliente que arrase con el ente por laringe y faringe,
que bautice a nuestra glotis con ese bálsamo de Fierabrás. Ya hemos cantado al
lavarnos las manos. El alcohol en gel pertenece a nuestros hábitos. El esputo
sobre nuestras mangas, lado inverso del codo, no necesita ser pensado. No
podrás contra nosotres, tú, como te llames, y vengas de donde vengas…
Daniel Ortiz
------------------------------
Lobodón Garra, Río
abajo, Buenos Aires, Anaconda, 1955, 1ra. edición. Dedicado y autografiado por
el autor.
Muy pocas veces tenemos el privilegio de recibir una perla
escondida de manos del propietario de un libro valioso, que conoce sus quilates
y decide compartirlo solidariamente con los lectores, depositándolo en custodia
en nuestra Biblioteca. La mayoría de las perlas escondidas son libros que han
venido en grandes lotes donados en forma anónima, y casi siempre con la
sospecha de que quienes se desprenden de esos libros no conocían el valor
bibliográfico del ejemplar entre manos. Pero esta vez no.
Nuestro
compañero Carlos Claiman es un auténtico factotum de la Biblio Sudestada (las
generaciones intermedias podrán decir que es un Mc Gyver; los millenials, que
es como un celular con muchísimas aplicaciones). Tanto lo vemos colgado fijando
las luces del escenario, como encorvado sobre su notebook buscando una nítida
versión de las películas a proyectar en el Choricine. O a veces, en su hogar,
ordenando los libros de su biblioteca particular, que casi tiene el tamaño de
la Biblioteca Popular Sudestada.
De allí
provino el generoso desprendimiento de este magnífico ejemplar de la primera
edición de Río abajo, uno de los libros de relatos publicado por Lobodón Garra,
con dedicatoria del autor a Victor Claiman, padre de nuestro compañero.
El solo
intento de referirnos aunque sea superficialmente a quien utilizaba como
seudónimo Lobodón Garra nos insumiría varias páginas con muchos datos. A pesar
de haber vivido 101 años (1902-2003) sigue tratándose de un autor conocido sólo
por los iniciados y ni siquiera es citado por la generalidad de los estudiosos
del marxismo. Una obra literaria vasta, una actividad política agitada, viajes,
multitud de trabajos de lo más diversos, jalonan una vida de contrastes que van
desde la cuna: el verdadero nombre del autor era Liborio Justo, y su padre fue
el General Agustín P. Justo, que no necesita presentación como protagonista
principal de la década infame. Liborio Justo también utilizó los seudónimos
Quebracho y Agustín Bernal (su apellido materno).
Con
solo acceder a sus memorias tituladas Prontuario (en el patrimonio de la
Biblio, en un mismo ejemplar con Río abajo), podemos adentrarnos en las
vicisitudes vitales del joven Liborio, que nació en la familia equivocada.
Estudiante de medicina, inquieto, militó en la política universitaria en
tiempos de la Reforma, y como desordenado autodidacta pasó por lecturas muy
diversas de economía, política e historia, además de viajes por el país,
recorriendo sus bellezas naturales y conociendo en su propio ámbito la
explotación a que eran sometidos los obreros, y que no podía ser desconocida
por las clases dominantes desde Bialet Massé en adelante. Un azar de valor
incalculable le dio a su vida un giro: pudo viajar con una beca a los Estados
Unidos en 1934 y vivenciar las consecuencias de la crisis del 29. Allí hizo
vida proletaria y se sumó a las diversas agrupaciones sindicales o políticas de
izquierda, hasta afirmarse en el marxismo y ser el primer trotskista argentino.
Podría decirse que hizo ese largo viaje porque su padre, el General, había sido
elegido (es un decir) Presidente. ¿Cómo conciliar el cariño filial a los
progenitores con la más absoluta divergencia respecto del medio social en el
que vivía, los intereses que su padre velaba, la política antiobrera de los
conservadores y la sumisión cipaya al imperialismo? Fue tras su regreso, en
1936, que ocurrió un célebre hecho que anticiparía en más de medio siglo a la
célebre y digna reprobación que de viva voz Luis Zamora le hiciera en el
Congreso al presidente George Bush: en una recepción que el Presidente Justo
ofrecía a su par Franklin Delano Roosvelt en el Congreso, Liborio Justo
consiguió introducirse y desde un palco, gritó: “¡Abajo el imperialismo!” Fue
detenido de inmediato y ser el hijo del presidente no lo privó de golpes y
aislamiento (aunque posiblemente lo salvó de la muerte o la prisión), y tras
varios días en un calabozo fue fraternalmente desterrado por su familia al
interior. Después de allí siguió viajando, estudiando por su cuenta, y durante
largos años se instaló en el Delta, y trabajó la tierra y la tala con sus
propias manos. Obviamente, desechó relacionarse con alguna joven aristócrata y
se casó con una muchacha hija de inmigrantes judíos, que fue su compañera y
madre de sus hijos.
Fundó y
formó parte de grupos de acción política diversos en la izquierda marxista
nacional, rompió con todos ellos, y volvió a fundar otros para volver a
romperlos. Fue amigo de Castelnuovo, de Horacio Quiroga, de Berni. Siempre
incómodo e incomodando, se mantuvo activo, estudiando y escribiendo hasta el
final de sus días. La unidad latinoamericana fue de sus últimas obsesiones.
Siempre más a la izquierda que el más izquierdista, así entró a este siglo XXI,
en su casa de Belgrano, donde acabaron sus días.
Su obra
de ficción se emparenta con la de Horacio Quiroga, pero también con la obra de
denuncia de, por ejemplo, un Rafael Barrett. Los relatos de este libro apelan
al testimonio, y se podría sospechar que en muchos casos constituyen auténticas
crónicas narradas como si fueran cuentos. Recomendables son, también, los
magníficos y austeros relatos de La tierra maldita, ambientados en el sur
patagónico y disponible también en la Biblioteca.
Un
libro que une a su valor literario, la grandeza de su autor y la valía de su
dedicatoria autógrafa. El libro de un argentino que merece la lectura de las
generaciones que estamos hoy aquí y de las que nos seguirán: un luchador
revolucionario que se anticipó en muchas décadas a las luchas que todavía son
las que necesitamos, las que nos urgen, en estos países del sur de América.
Daniel Ortiz
Presentación de “La tierra maldita” (1932)
En las islas Orcadas (1932)
En Nueva York, vendiendo diarios (1934)
En 2001, a los 99 años, con su hija Mónica.
-------------------------------------------
Helder Camara, Escritos,
Buenos Aires,
Schapire Editor, 1973, 1ra. ed. - Iglesia y desarrollo, Ediciones Búsqueda, 1968, 2da. ed. - El desierto es fértil, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1972, 1ra. ed. en español.
Schapire Editor, 1973, 1ra. ed. - Iglesia y desarrollo, Ediciones Búsqueda, 1968, 2da. ed. - El desierto es fértil, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1972, 1ra. ed. en español.
Al pensar el mundo de los sesenta, inescindible de la fervorosa década
siguiente, recurrimos, también, a un autor que los jóvenes seguían con
entusiasmo. La circunstancia de que fuera sacerdote católico, que se
manifestara contrario a todo imperialismo (también el soviético), no constituía
obstáculo: aquella era una juventud que se interesaba por todo y de todo
extraía argumentos para su lucha. Y este autor le hablaba también al agnóstico
y al ateo, porque veía que muchos de ellos, humanistas ateos, llevaban una
auténtica vida cristiana.
Helder
Camara tuvo decisiva influencia en las primeras
conferencias episcopales latinoamericanas bregando por llevar a la práctica en
la región las reformas del Concilio Vaticano II. Así las cosas, Dom Hélder se torna molesto para la flamante dictadura
brasileña, que lo acusa de utilizar métodos
comunistas. Elevan quejas al cielo y consiguen hacerlo enviar de obispo a
Recife. En el nordeste no molestará (se creen las dos cosas: que lo han mandado
ellos y que no molestará más). Se encuentra con un pueblo de hombres que
nominalmente son libres y asalariados, pero que viven embotados y en condición de
literal esclavitud. “Una persona que viva
en una casa que no merezca el nombre de casa, que se vista con ropas que no
merecen el nombre de ropas, que no tenga alimentos y le falte un mínimo de
condiciones de educación, de trabajo… Es evidente que esa creatura no deja de
ser creatura humana, pero está del tal modo en un nivel infrahumano que más
parece un cactus que un hijo de Dios.”
Pero este obispo rojo se ha tomado el trabajo de
leer a Marx. Y coincide absolutamente en el análisis sobre el capitalismo del Barba. No era necio como para discrepar gratis
con aquello de que la religión es el opio
de los pueblos. Pero sostiene que si Marx pudo afirmar eso, lo hizo en
tanto y en cuanto la Iglesia del s. XIX se había alejado de su pueblo y que era
misión pastoral de aquellos años enmendar tal desvío. “La masa que hoy se vuelve hacia el comunismo será feliz el día que
sepa que no es necesario negar a Dios y la vida eterna para poder amar a sus
semejantes y luchar por la justicia en la tierra. Esa masa humana mirará con
atención y simpatía la religión, viéndola decidida a no permitir injusticias
absurdas, cometidas en nombre del derecho de propiedad y de la iniciativa
privada.”
En los tres libros encontramos sobrados
exponentes del riquísimo pensamiento de este sacerdote tan digno, que bregó por
una revolución en paz, cambios rápidos y drásticos en paz, que exigía que los
jóvenes fueran escuchados y se les concediese ilimitado crédito (“los jóvenes no admiten confianza a medias”)
y que también constituyera fuente de lectura e inspiración de varias insurgencias
latinoamericanas, a pesar de la franqueza de Dom Hélder al rechazar toda violencia. Aunque fue postulado varias veces, no ganó
nunca el Nóbel de la Paz. Murió al terminar el siglo que iluminó con su palabra
y obra. Nos sigue interpelando desde estos libros.
Daniel Ortiz
--------------------------------------------------
Miguel Ángel Bustos, El
Himalaya o la moral de los pájaros, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1970,
1ra. edición. Autografiada por el autor
Desde nuestra
perspectiva, pudiendo mirar hacia atrás, abrir las tapas de este libro y
encontrarse con la dedicatoria autógrafa de Bustos produce un escalofrío: está
fechada en marzo del 76, dos meses antes de que fuera secuestrado y hecho
desaparecer para siempre.
Es el libro más extraño y hermético
que ha tocado reseñar desde estas Perlas
escondidas, mas no es por ello impenetrable. Es considerada la cumbre de su
trunca obra.
Encasillar en el género poético a El Himalaya es como ponerse una camiseta
de dos talles menos. No siempre hay estrofas, no hay rimas. La palabra recibe
un tratamiento de objeto estético en sí mismo: por lo que evoca sonora y por lo
que construye en trazos de dos, tres o más dimensiones. Explico: Bustos fue
también artista plástico –hizo una única muestra en el año que publicó este
libro- e ilustró su volumen. Y le paso la palabra al autor, recogida de un
reportaje: “Pintar el verbo es mi
obsesión. Yo quise que este libro se abriera y se leyera como los sacerdotes
mayas o aztecas cuando abrían a pleno sol sus códices y leían las figuras o
jeroglíficos transmutados así: el dibujo era verbo; y el verbo, dibujo.”
De manera que es así como debemos
procurar desentrañar alguno de los múltiples sentidos que dibujan los versos de
las apariciones del Sol Antiverbal, un relato genesíaco donde el paraíso es
precolombino y alguna de las formas infernales están rodeadas de altos muros
manicomiales.
(Fijman, Pizarnik, Bustos: ¿es tan
caro el pasaje a ciertas comarcas de la poesía?)
Por fin el poemario lleva el relato
hacia la Tierra Naciente, hacia la cruz, los arcabuces, el Santo Oficio y el
Capitán que desembarcó y quemó las naves; y la lenguaraz de esta épica es
Marina. La Malinche crisol de razas con el Conquistador, o la primera cipaya
americana.
Es fama, no obstante, que Bustos
mantenía en carriles paralelos poesía y militancia. Además de poeta y pintor,
ejerció el periodismo en La Opinión y
El Cronista Comercial y en las
revistas Siete Días y Panorama. Era militante del PRT-ERP y
el que comentamos fue el último de sus cinco libros, dos de los cuales habían
sido prologados por Marechal y Gelman. Tenía 43 años cuando se lo llevaron unos
tipos que dijeron ser policías y se le metieron en la casa. Llevate una frazada, le aconsejaron. No
se lo vio más. Su hijo Emiliano publicó hace pocos años su obra periodística
reunida.
Daniel Ortiz
-------------------------------------------------
Domingo A. Bravo, Diccionario castellano quichua - santiagueño, Buenos
Aires, Eudeba, 1977, 1ra. edición.
Una
socia de la Biblio nos alertó sobre el valor de este libro. En el
acto pasó a ser perla.
Se
trata de un ejemplar de la primera edición del primer diccionario
castellano – quichua santiagueño. Como afirma el autor en el
prólogo, casi veinte años antes había elaborado un diccionario en
sentido inverso (del quichua santiagueño al castellano), pero
faltaba esta versión de vuelta.
El
quichua santiagueño es una lengua oral –este diccionario dota a
sus fonemas de escritura desde el alfabeto español- derivada del
quichua boliviano, y que se habla en la zona central de nuestra
provincia de Santiago del Estero. El autor afirma que la hablan entre
cincuenta y sesenta mil personas bilingües que emplean también el
castellano. Dispone de unas seis mil palabras.
Recorremos
sus páginas. No hay una voz para la palabra libro,
ni para biblioteca.
Tampoco para sudestada.
No soplan tales vientos por Santiago del Estero, y un idioma es el
emergente de cierto modo de relacionarse las personas con el entorno,
de manera que no deberían extrañarnos tales carencias en una lengua
que, a juzgar por la cantidad de vocablos que antes indicamos, es
parca. Más bien: parcos son sus hablantes, de lo cual se deriva una
lengua frugal. Lo que bien podría ser mirado como una fuente de
felicidad, cuando se nos ocurre hacer parangón con el derroche de
palabras a que nos vemos llevados los rioplatenses cuando tenemos que
pedir un delivery,
o cuando reclamamos por un mal servicio ante algún call
center, o cuando una tienda del barrio
de Once nos grita desde sus vidrieras que hay sale
off 30% o que llegó el spring
time.
Curioseamos
al azar más páginas y nos suena muy bello llamar múnay
al amor, o munascka
a la persona amada. Múchay
a un beso, o simi
a la boca. Pero no parecen andarse con más detalles, porque no
encontramos un correlato para labios.
Si hay una boca, no hace falta más: allí hay que echar un múchay
o algo de micuna
(comida) y a otra cosa pilpintu
(mariposa). Frase esta última que es
de imposible traslación al quichua santiagueño, porque no hay una
voz para la palabra cosa,
con lo cual se nos ocurre que en esta lengua una ontología o estudio
del ser tendría sus particularidades, porque no hay palabra
diferenciada para denominar al ente,
a lo que es o participa del ser,
sino que se usa ser
como verbo y como sustantivo: cay
es la que encierra ambos significados. Una piedra es, para nosotros,
una cosa,
no un ser. Para quien habla quichua santiagueño, una piedra es un
ser, es cay.
Si se participa de la misma naturaleza del ser,
hombre, flor, piedra o viento, todos son seres.
Y
ni nos asombremos por esto, desde que bien sabemos que los
angloparlantes no distinguen entre ser
y estar,
lo cual es posible que también apareje menos preocupaciones cuando
se trata de relacionarse con el mundo. ¿O era al revés?
Daniel
Ortiz
------------------------------------------------------------------
Buenos Aires, Sudamericana, 1972, 1ra. edición.
Dedicado y autografiado por el autor.
Mujica Láinez integra el canon literario nacional, por bien ganado
derecho propio. Una obra vastísima, una cultura a la par, una vida
de viajes y crónicas periodísticas. Los avatares de la política
argentina le dieron, inclusive, el espaldarazo de la censura de
Onganía a la ópera Bomarzo, que él mismo escribió sobre la
base de su novela y compuso Ginastera. Su popularidad creció, a
partir de allí se hizo reconocible para el gran público.
Manucho fue el gran cronista social de las clases altas. Su
compromiso político explícito se circunscribió, en la arena, a ser
candidato conservador en alguna elección legislativa durante el
primer peronismo. Pero siempre dejó claro a dónde pertenecía. La
falta de referencias políticas en su obra, es justamente el más
político de sus ejes; no se discute, no se habla de aquello que se
da por sentado, y que se puede reducir a unos pocos preceptos: esta
clase es la que manda, esta otra clase es la que trabaja para los que
mandan, y todo esto es así porque somos tributarios a una tradición
que a lo largo de toda su obra evocó y retrató Manucho, para
el mejor orden del presente.
Sin embargo, tradicional y todo, no se privó de nada. Tuvo su esposa
Alvear, tuvo sus hijos y también llevó sin estridencia su propia
vida liberal y de bon vivant con una corte de jóvenes
seguidores. Oscar Hermes Villordo le ha dedicado una biografía que
más se asemeja a una agenda donde se apilan datos y fechas, pero con
cierto material fotográfico. Allí lo vemos al escritor rodeado de
estos mancebos, de viaje, disfrazado, disfrutando la vida. Siempre
gente de muchos apellidos. Gente que sabe cuándo usar la palabra
“almuerzo” y cuándo la palabra “comida”. Una vida sibarita.
Adquirió y amuebló con su vasta colección de obras de arte una
gran casa serrana en La Cumbre, que llamó “El Paraíso”. Allí
fechó la dedicatoria del libro que hoy tenemos entre manos, que está
hecho del ensamble de material pre-escrito y no incluido en otras
novelas y algunas inspiraciones que le sobrevinieron a partir de
recibir de regalo un galgo inglés, un whippet, que bautizó
Cecil. Ese es también el título del libro, que vino a
clausurar un silencio de cuatro años en la obra novelística de
Manucho, y que escribió de un tirón entre la primavera de
1971 y el verano de 1972. Lejos está la prosa de Cecil de
intentos similares (me viene a la memoria el sencillo y cálido
Flush, de Virginia Woolf), porque mientras la inglesa escribe
auténticamente un libro desde la mirada de un perro que ve el mundo
con ojos de perro, el Cecil de Manucho está demasiado
empeñado en mirar con ojos de Manucho todos los objetos,
intereses y circunstancias de la vida de Manucho. Así,
mientras Flush ejercita sus rebeldías contra el prometido de
su dueña, y rasga pantalones y refunfuña en un rincón, Cecil
está compartiendo con Manucho las lecturas de éste sobre
Heliogábalo, las enumera en una página completa de citas, para
luego reproducir textualmente (Cecil) desde las páginas 119 a
155, la semblanza de Heliogábalo que Manucho escribió, y que
Cecil hace suya, como todo lo que hace Manucho. La
novela deja gusto a poco.
No obstante, nos enorgullecemos de contar con este ejemplar de la
primera edición de Cecil, dedicado a unos tales Carmen y
Diego, fechado en el mismísimo Paraíso en 1972, y firmado por
Mujica Láinez con su apodo. Una más –y buena- de las muchas
buenas perlas escondidas de la Biblioteca Popular Sudestada.
Daniel Ortiz
-------------------------------------------------------------------
Dedicado y autografiado por el autor.
No
podremos escribir nada sobre este libro, porque no lo hemos leído.
Somos francos. Ocurrió que al leer la dedicatoria y tratar de
averiguar quién era el autor, nos tropezamos, primero, con una
tremenda orfandad de fuentes. No encontramos siquiera un retrato
–obtenido y escondido celosamente por su biógrafo, Lucas Petersen,
hasta que le publiquen el libro- ni más que algunas referencias
fragmentarias y, lo peor, a veces contradictorias. Una conferencia de
Petersen, unas notas de Marietta Gargatagli, unas frases que Saer
atribuye dichas por Borges sobre Salas…
Lo
más notable de su autor es la suma de su existencia, donde desde su
nacimiento en 1900 destacan en abigarrada profusión, diversos hitos
en quehaceres demasiado dispares:
- En su juventud fue socialista.
- De niño estudió inglés en la escuela primaria y luego montó una academia en el barrio.
- Escribió poesía, un ensayo sobre Marinetti y el futurismo, relatos, una biografía de Beethoven y dos novelas: La ruta del miraje y Pasos en la sombra.
- Trabajó toda su vida en La Continental, Cía. de Seguros, donde fue jefe de la Sección Vida. Por esos tiempos tuvo de compañero a otro muchacho que también escribía, llamado Roa Bastos.
- Escribió libros pioneros en el género de autoayuda (como El secreto de la concentración) y tuvo su propia sección sobre superación personal en los albores de la televisión argentina, en la programación de Canal Siete, en la década del 50.
- Perteneció al grupo Boedo.
- Borges lo menciona en la página 49 de Los Anales de Buenos Aires (nº 1, enero de 1946).
- Hizo la primera traducción castellana del Ulises, de Joyce.
- Escribió La lógica del seguro de vida, El seguro de vida: teoría y práctica – análisis de venta, y diversos libros motivacionales para vendedores de seguros, como Juan Cabral, maestro de vendedores.
- Tuvo de secretario a un joven que gustaba cantar en las farras de muchachos de la oficina, Mario Clavell, quien le dactilografiaba sus cartas y escritos, inclusive varias páginas de la traducción de Ulises.
- Vivió largos años en nuestro barrio de Florida, donde falleció en 1975.
Si para los compañeros era el señor culto, para la familia el papá
o el abuelo pintoresco que se encerraba con sus libros, para los
ajenos y la posteridad la fama le vino por una mancha en ese
prontuario: su rara incursión como trujamán de uno de los más
intraducibles mamotretos de lengua inglesa. O de los arrabales de esa
lengua. Porque había que ser realmente atrevido, un lanzado caradura
(como buen vendedor de seguros), para acometer una empresa que Borges
calificó así: “A priori, una versión cabal del Ulises me
parece imposible. El propósito de esta nota no es, por cierto,
acusar de incapacidad al señor Salas Subirat, cuyas fatigas juzgo
beneméritas, cuyas aficiones comparto; es denunciar la incapacidad,
para ciertos fines, de todos los idiomas neolatinos y, singularmente,
del español. Joyce dilata y reforma el idioma inglés; su traductor
tiene el deber de ensayar libertades congéneres.”
Cuyas fatigas juzgo beneméritas… Puede considerarse salvado
nuestro Salas Subirat con esa medida sombra de presunto elogio, casi
una espina clavada (en Borges). Comparte las aficiones, juzga
beneméritas las fatigas. Yo también podría haberlo hecho.
Pero no lo hiciste, viejito ladino, sabio y chusma, al que no por
esto vamos a dejar de seguir releyendo y criticando, porque
justamente por todas estas saetas inficionadas es que –espanto
mediante- te estamos convirtiendo en un clásico, Jorge Luis. Y basta
de él.
Lo cierto es que la leyenda cuenta que Salas venía trabajando, como
otros obsesos con sus sellos postales, en una traducción del Ulises
sin edición a la vista. Por amor al arte de la transliteración.
Supongamos que sabía que no había sido traducido, que empeñaba sus
beneméritas fatigas en pos de una tarea titánica que aún no había
dado con su Titán. Sin apuro, sin plazos. Había empezado primero y,
en esa carrera, picar en punta + persistencia = primera traducción
castellana asegurada.
No es intención de estos apuntes hacer la historia de Salas Subirat:
en ello ha trabajado el mentado Petersen, cuya lectura suministrará
detalles e interpretaciones. Baste saber que la editorial Santiago
Rueda recibe el manuscrito, lo publica, y el hecho se convierte en
uno de los más trascendentes acaeceres editoriales de ese año 1945.
Hasta 1976 no se publicará otra traducción al español, y la de
Salas será la única en nuestra lengua.
La vida de Salas Subirat luego de la enormidad de esta traducción,
de esta auténtica reescritura desenfadada -donde los que saben
afirman que predominan los logros por sobre los yerros- siguió por
rumbos en los que la traducción de Ulises pareció sólo un
accidente. Siempre siguió trabajando en La
Continental y, en el ámbito del
negocio del seguro, el bien conocido Salas Subirat es insospechado de
haber traducido ningún Ulises. Parece haber resultado
un señor inquieto: en los albores de la televisión argentina
también tuvo su microprograma sobre superación personal, ese género
inagotable que produce tanto material bibliográfico descartable. La
motivación a los vendedores de seguros y la formación de éstos,
parecen haber unido estas dos vertientes de las aficiones de Salas,
no ya de las compartidas por Borges.
Se terminó afincando en el barrio de Florida. Una casa como las que ya conocemos en nuestro barrio, con fondo, una biblioteca personal que lo tenía como único habitante y cuyo contenido la familia dispersó después de fallecer, longevo, a mediados del año 75. Los papeles fueron volando -¿qué significan, acaso, los papeles viejos?- y apenas quedaron recuerdos, fragmentos de vivencias, que trazan los días de un personaje estrambótico, rico y complejo, que su biógrafo Petersen resume así: “Era un loco lindo.”
Se terminó afincando en el barrio de Florida. Una casa como las que ya conocemos en nuestro barrio, con fondo, una biblioteca personal que lo tenía como único habitante y cuyo contenido la familia dispersó después de fallecer, longevo, a mediados del año 75. Los papeles fueron volando -¿qué significan, acaso, los papeles viejos?- y apenas quedaron recuerdos, fragmentos de vivencias, que trazan los días de un personaje estrambótico, rico y complejo, que su biógrafo Petersen resume así: “Era un loco lindo.”
Daniel Ortiz.
(El autor agradece
al escritor Lucas Petersen por sus correcciones).
-----------------------------------------------------------------------
Victoria Hynes, La
flor del tronco. Fábula espiritual
Buenos Aires,
Bergerac Ediciones, 2008, 1ra.
edición.
Libros
como el que comentamos hoy, suelen seguir de largo en nuestra
Biblioteca Popular
Sudestada. El
catálogo está orientado a la ficción (literatura latinoamericana y
grandes autores de otras lenguas), a la historia de nuestro
continente y a disciplinas de las ciencias sociales que estimulen el
pensamiento crítico. La Biblio es una utopía plural, tanto por la
diversidad de pensamiento de quienes la integramos, como por tratarse
de una tarea colectiva, que se hace en conjunto, donde el individuo
aislado es integrado a una categoría dialécticamente superadora, la
de sujeto y actor protagonista de los cambios sociales de su entorno.
Refrescados
estos principios –nunca viene mal y es el primer aporte que nos
suministra reseñar este libro- continuamos con el ejemplar que
tenemos entre manos. Como a diversos textos que integran lo que puede
denominarse, a grandes rasgos y asumiendo la arbitrariedad de la
simplificación, como libros de autoayuda
o literatura de la espiritualidad,
este hubiera seguido de largo hacia otras manos cuyos espíritus
necesitaran su lectura, lo cual acontece con los textos de una
promiscua cantidad de autores que –amontonados, pero no juntos- van
de Dale Carnegie a Og Mandino, de Susana Giménez a Jane Fonda, del
Dr. Scarsdale al Dr. Cormillot, o de escritores con ráfagas de moda
de diversa persistencia, como Osho, Jorge Bucay, James Redfield,
Louise Hay, Anthony de Mello, Deepak Chopra o aún Paulo Coelho,
autor que ha logrado permear nuestro catálogo por el momento y hasta
que necesitemos su espacio en los estantes.
Pero
con La flor del
tronco nos pasó
aquello que es constitutivo de la casualidad –o sea, el azar más
puro- y abrimos su tapa: allí, una dedicatoria anónima (“Con
cariño, Biblioteca Popular Sudestada”)
lo salvó del tránsito rápido y quedó para ser mejor examinado en
otra oportunidad. Son cientos los libros recibidos que cada semana
debemos examinar, de los cuales cada vez encontramos más libros
repetidos o fuera de nuestro catálogo. De manera que al pasar el
polvoriento estante donde había quedado depositado para un segundo
examen, otro azar hizo que nos diera por leer la solapa, bajo la foto
de su autora.
 |
| La autora e ilustradora, Victoria Hynes |
Aprendimos
que Victoria Hynes, nacida en 1980, falleció a los 24 años. La
llamaban Vico
y además de una familia que la amó, dejó este manuscrito.
Imposible no dar otra vuelta de página, y encontrarse con una
segunda dedicatoria (esta vez no dirigida a la Biblio, sino
genérica), de una firma ilegible y con esta leyenda: “Con
mucho cariño y para honrar a Vico siempre!!! 6-7-2010”
Con un sentimiento que no terminaba de resolverse entre la curiosidad
y la resignación ante el deber de examinar a conciencia esta nueva
perlita, encaramos la lectura de sus sesenta páginas, ilustradas
también por la autora.
Una
planta brota en la cavidad de un tronco. Aún débil, un duende la
rescata para llevarla a otro sitio del bosque, donde vivir su
plenitud como planta con flor. No como yuyo: como planta con flor.
Hay un destino de yuyo que amenaza a toda planta bien nacida, si no
orienta adecuadamente su albedrío. Entre el duende y un hada-flor
que aparece –hay una espléndida ilustración de este personaje- la
ayudan a instalarse y echar raíces. Un roble la acompaña. Un trébol
le previene de los vientos y las tormentas. Y también le enseña el
ciclo de la vida: como todo verdor perecerá, algún día él irá a
reunirse con el sol, en cuyos rayos se funde lo inmaterial de todo
Ser, yendo los despojos materiales a nutrir la tierra. El trébol
cumple su ciclo vital y le enseña la ceremonia del adiós. Hadas,
quizás elementos naturales –confieso aquí cierta distracción,
pues el género no cuenta entre mis favoritos- contribuyen a la
polinización, los polvos llevados por el viento se funden con los de
nuestra plantita con flor, engendran semillas, una nueva vida germina
y ya está abierta a nuestra plantita su puerta hacia el sol. Muere,
y está lista para encarar nuevos desafíos en esa nueva dimensión
del Ser, en sucesivos renacimientos y reencarnaciones.
La
prosa de Vico a
nosotros, como le pareció al editor y prologuista en su primera
lectura, también nos pareció forjadora de un
libro simple, bien escrito, pero simple al fin, e ingenuo.
Endosamos estas palabras. Mucho más aún si atendemos a que lo
redactó a sus 18 años y, a la luz de su prematuro fallecimiento
seis años después, ciertos pasajes se antojan premonitorios. Pero
el editor asegura que la lectura a fondo le hizo mudar la
perspectiva, y advertir que el ingenuo era él, y que tenía entre
manos una obra
literaria profunda y única, de esas que afloran a la superficie del
mundo muy de vez en vez.
Discrepamos con la hipérbole.
Victoria
Hynes falleció en un accidente –una fuente indica que ferroviario-
el 21 de agosto de 2004. No encontramos registros de accidentes
ferroviarios en los periódicos porteños de esos días. Quizás haya
ocurrido en el extranjero. Sí encontramos obituarios que nos
permitieron identificar la firma ilegible de la segunda dedicatoria:
corresponde a Mónica Boysen, madre de Vico
e impulsora de la
edición. A través de un blog
(http://www.sophiaonline.com.ar/la-flor-del-tronco/)
nos enteramos de que ésta
encontró en la computadora de su hija el texto de la fábula,
ilustrado, un borrador que en vida había confiado a la lectura de
sus hermanas. Digamos: listo para su publicación, como brindando a
su familia el pertinente bálsamo para el tránsito del duelo.
No
tenemos registro de cómo llegó este libro a la Biblio, aunque sin
duda está dirigido a nosotros.
La
fábula de La
flor del tronco se
forja sobre seres vivos, pero sujetos a la tierra, sólo
transportables por duendes. La autora no elije animales semovientes,
sino plantas fijas a la tierra, como los siervos de la gleba.
Enraizados en su sitio, no pueden moverse y están constreñidos a
vincularse socialmente con sus vecinos: flores vanidosas, tréboles
moribundos o robles robustos. A poco que se mira, este bosque no
constituye una forma social, sino una distribución azarosa –sólo
causal por imperio de hadas-flor y duendes- de seres vivos del reino
vegetal que alguna vez habrán sido entes unicelulares y
evolucionarán hacia formas complejas, como hombres o mujeres (esto
postula en las Primeras
palabras
introductorias). Fuera de los intervalos de vida terrenal, idas y
vueltas hacia el Padre Sol. Los seres de esta fábula carecen de
contradicciones, de intereses, de conflictos intersubjetivos: son
individualidades biológicas que a lo sumo adolecen de la vanidad de
querer ser una flor más perfumada que las otras, o que son tan
indolentes como para no tomar prevenciones ante la inundación que
anuncian los truenos. Pero ninguna acción de estos sujetos
interfiere con la de otros, como era en el Edén antes de la
serpiente.
En
este molde hallamos a muchos de los autores de los géneros
espirituales
antes repasados. El libro que tenemos entre manos nos permite
entrever –a través del tiempo, de la muerte, de una corta
existencia- que la autora estaba embebida de valores y una madurez
formidables para tan joven edad. Pero, ante esta misma comprobación,
cabe entonces preguntarnos por qué bellas almas como la de Victoria
Hynes transitaron bosques de individuos que por sus raíces echadas
al suelo no podían relacionarse más que con los adyacentes, salvo
que un duende los transportase por
arte de magia. Y
conjeturamos como respuesta que, siendo el ser social determinante de
la conciencia social, esta joven de apellido irlandés –que, en
nuestras pampas, indica determinada posición social y jamás otra
plebeya, como la de un yuyo- constriñó el ámbito de su fructífera
pluma a aquel en el que la dialéctica es individual y no social y
colectiva: se evoluciona hacia otras formas vitales individuales, de
organismos unicelulares hacia hombres y mujeres a través de
reencarnaciones, pero estos hombres y mujeres no se vinculan con
otros para producir cambios sociales. Porque en el ámbito del ser
social de la
autora, la sustitución de los modos sociales de producción no se
encuentra en su esfera de intereses. Todo lo contrario.
No
es con hadas y duendes, ni con maná del cielo que se construyen los
cambios: es con compromiso y trabajo. Con fe, pero no con cualquiera.
Con cánticos de lucha, no con villancicos ni preces. Que los
asustados vean en esto un fantasma recorriendo continentes, es cosa
de ellos.
En
consecuencia, extendemos nuestro índice hacia la literatura de
autoayuda
y de
espiritualidad
indicando que restringe deliberadamente su ámbito al puramente
individual, retrayendo al sujeto de la esfera social y colectiva de
las transformaciones radicales y sumiéndolo en el egoísmo bajo la
forma de un altruismo circunscripto a la moral de atrio y, a lo sumo,
el ecologismo o desbocándose hasta el veganismo. Y este camino es
lisa y llanamente reaccionario: la salvación no está orientada
–para esta literatura- hacia el ámbito de lo social y lo plural,
sino que se encapsula hacia la propia semilla que es cada individuo
aislado. Y recalcamos lo de individuo, oponiéndolo al sujeto.
No necesitamos plantas que echen raíces, sino producir un gran
terremoto allí donde, cito a Prilutzky Farny, “en
el pardo morar de los subsuelos, se extinguen seres ávidos de
torres”.
Entonces,
podemos coincidir con el epígrafe de Vico
Hynes al libro: “un
sueño es solamente un sueño, si lo soñamos a solas”.
Pero solamente por un camino que se conjugue en la primera persona
del plural.
------------------------------------------------------
PERLAS ESCONDIDAS
Los hallazgos bibliográficos en la Biblio
Perlas negras: los extraños libros que no existen, pero cada tanto aparecen.
Una perla negra es un ejemplar raro, rarísimo, que rara vez aparece. Como rara vez –o nunca- aparecen esos libros que nos preguntamos si realmente existen. Lo peculiar es que a veces la realidad se digna alcanzar a la ficción y estos libros irrumpen de verdad. En nuestra Biblio también ocurren estos milagros de materialización de quimeras. Hagamos un repaso.
Borges inventó un personaje, Bioy Casares, que en un cuento de Ficciones (Tlön, Uqbar, Orbis Tertius), evoca de memoria una cita que había leído en The Anglo-American Cyclopaedia en el apartado sobre Uqbar: los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Cuando acuden a la biblioteca de la quinta a consultarlo, no hallan el artículo. Al otro día el personaje Bioy llama al personaje Borges y le dice que, en el volumen XXVI de la Cyclopaedia que él tiene en su casa, la entrada consta. Cotejan ediciones: en el ejemplar de Bioy hay cuatro páginas añadidas que lo incluyen. Uqbar no existe en la Tierra, pero sí en el planeta Tlön, que hace aparecer a la Tierra como una impostura. Aparecen en una biblioteca de Memphis los cuarenta volúmenes de la Primera Enciclopedia de Tlön… A la Biblio todavía no han llegado.
Algo más inquietante, y con connotaciones que trazan una parábola entre lo político y lo perverso, es la existencia de ciertas actas de una mentada conspiración internacional, realizada por sujetos con ansias de dominación mundial, y que un buen samaritano reunió, hacia principios del siglo XX, bajo el título de Los protocolos de los Sabios de Sión. Vemos aquí un paso firme hacia la consagración de la impostura: nada mejor, para probar la existencia de las reuniones y sus actas, que reunirlas y publicarlas. Las reuniones de los Sabios de Sión y sus planes existieron, por eso publicamos sus actas. Porque las publicamos, existen. Las premisas se prueban a partir de las consecuencias. La lógica del facho. Hay alguno en la Biblio, como curiosidad.
Más eficiente ha sido H.P. Lovecraft. Autor de una vasta obra de terror y ciencia ficción, de un completo mundo sobrenatural de origen cósmico, dotado de una mitología propia, vemos citado en casi toda su narrativa un libro que no existe: el Necronomicón. Atribuido al yemenita Abdul Al-Hazred, Lovecraft también escribió un póstumo estudio detallado de su origen y traducciones. En el capítulo V de El horror de Dunwich nos ilusiona con que un ejemplar puede hallarse en la Universidad de Buenos Aires. Muchedumbres de libreros y bibliotecarios podrían contar parvas de anécdotas de ilusos lectores solicitando ejemplares de este libro, a veces con insistencia peligrosa y un brillo en los ojos como de no admitir negativas. No existe, no existe, es un invento de Lovecraft. No insistan.
El Necronomicón lleva el Número de Inventario 9229 en la Biblioteca Popular Sudestada, y se encuentra ordenado bajo la Signatura N° 133 en el estante correspondiente a Ocultismo.
Daniel Ortiz
--------------------------------------------------------------------------------
PERLAS ESCONDIDAS
Los hallazgos bibliográficos en la Biblio
Enrique Larreta, La naranja, Buenos Aires, El Ateneo, 1947,
1ra. edición. Dedicado y autografiado por el autor.
Siempre nos solazamos en la aparición de libros que, por sus
peculiaridades, nos permiten ejercitar la reflexión. La naranja, un ensayo de la edad provecta de Enrique Rodríguez
Larreta, nos permitirá unas cuantas.
El autor de La gloria de Don Ramiro fue un escritor
de aquellos que gozaron de la envidiable fortuna de dedicar todos sus nobles
desvelos a la literatura, liberado de quehaceres villanos como los trabajos
manuales, pagar las cuentas o llenar el freezer.
Envidiable para nosotros, los que debemos consagrar la mayor parte del tiempo
en obtener nuestro sustento para, en lo que queda del día, garabatear algunas
líneas que nos permitan trascender y, de paso, cumplir nuestra parte en la
transformación de la realidad social. Hizo el cursus honorum habitual de los jóvenes de su clase, en su época: el
secundario en el Nacional Buenos Aires y, luego, una parte del año en la estancia,
mirando de cerca las tierras y las rentas, y la otra parte en la Facultad de
Derecho. Pero Don Enrique, que para salir de un estado de lo que hoy llamamos stress, debió tomarse un vapor a Europa
para recuperarse un poco junto con su esposa Anchorena, aprovechó y se quedó
allí unos cuantos años, tiempo en el cual se documentó ampliamente para
escribir la novela que lo hizo famoso y publicó en 1908. Tan famoso, que
inmediatamente se convirtió en lo que se llamaba (entonces y ahora), un éxito
editorial, traducido a muchas lenguas y que llevó al autor a pasear por el
Viejo Mundo en conferencias, tertulias y presentaciones del libro. Lo cual,
antes y ahora, indefectiblemente lleva al escritor a ser cada vez un poco menos
escritor. Para colmo, el gobierno lo designó representante en París: tenemos
allí a este hijo de la alta y buena sociedad, sin mucho para hacer más que dar
conferencias, amigo de la intelectualidad parisina, con buen nombre. Sea embajador, dijo Roque Sáenz Peña. Y
así fue.
Desde entonces se
podría decir que las musas le fueron esquivas a Rodríguez Larreta, que por
algún motivo que no nos atañe mucho, dejó de usar el primer apellido. Véase
cómo, en el presente, sus descendientes sucesivos hasta han dejado de usar también
todo apellido, pretensión de villanía con la que intentan promiscuarnos en sus
intimidades mentándonos sólo sus nombres de pila: Horacio es cabal ejemplo, que
nos ha introducido a sus amigos Mauricio, Gabriela, María Eugenia y Jorge…
Lo que tenemos entre
manos es un ensayo publicado en 1947, cuando Larreta tenía 72 años bien vividos.
Posee dedicatoria autógrafa a Roberto Giusti, de quien podríamos decir también
bastante si tuviéramos un poco de interés en ello: escritor, crítico literario
y docente, diputado nacional por el Partido Socialista y también por alguna de
sus escisiones, siempre preocupado por no entremezclarse demasiado con las
engañadas masas que habían entronizado a la tiranía.[1]
El año de publicación no es tampoco un dato para soslayar: ya había caído la
bomba sobre Hiroshima, se había descubierto Auschwitz y acaecido las patas en
la fuente de la Plaza de Mayo. Pero los desvelos de Larreta son otros, y sólo
tangencialmente alguno de sus aforismos alude a la bomba atómica, más
preocupado por el futuro que por el reciente holocausto, que parece mejor
olvidar pronto. No hay un hilo conductor en el ensayo: un conjunto de dispersas
ideas simples, de lecturas por arriba de autores y filósofos, en un lenguaje
simple, y con la profundidad de una maceta de balcón. De todo eso no puede
salir nada sorprendente, no hay milagros: la oposición entre la fe y el
racionalismo no pasa de un sincretismo muy correcto, ni tampoco hay demasiada
profundidad en las lecturas de Descartes, Kant o Hegel que se aluden por ahí.
El autor, no obstante, es empeñoso e imaginero: nos habla del gaucho –es una
pluma autorizada el autor de Zogoibi,
vendió muchos ejemplares- pero nos presenta a un desconocido: “El gaucho fue, en un principio, un ibero
auténtico, con predominio de sangre andaluza, de sangre hispano árabe o, más
bien, hispano morisca.” ¡A la pipeta! Y nuestros abuelos que lo cargaban al
turco que por los caminos polvorientos pasaba de pueblo en pueblo vendiendo beines para las crenchas. Por esa senda,
nos enteraremos de que las famosas boleadoras se llamarían, en realidad, poleadoras. Nos dice, a vuelta de
página, que “la gran cruza con el indio
no se produjo sino mucho más tarde”, cuando el gaucho andaluz y morisco
avanzó hacia las tolderías para “una
retrasada guerra de exterminio”. Con olfato de sommelier, traza una tipología del gaucho: “El gaucho sedentario olía a mate, a sebo, a corral; el otro, a sudor,
a polvareda salvaje. Martín Fierro perteneció a esta segunda especie.” Un
Martín Fierro que se le ocurrió a Hernández medio de casualidad, como le ocurre
a esos “voceros providenciales, más o
menos ciegos, y a veces totalmente ignorantes de la trascendencia de su propia
obra…” Así las cosas, y a pesar de tanto Kant y tanto empirismo emanado de
la percepción olfativa, los gauchos de Larreta no son fenómenos, sino
simpáticos noúmenos hechos a medida, como un traje.
Porque Larreta es
honesto, no vamos a decir otra cosa. No quiere convencernos de lo que no es y
no alardea de lo que tiene, que en sus esferas tan altas es constitutivo del
ser. Y el ser social determina la conciencia. La sociedad es la gente que lo
rodea a uno de igual a igual. Y los demás son empleados del servicio, españoles
humildes, que por conservar una lengua tan pura son los que, en las discusiones
de sobremesa, son llamados por el señor Enrique para dirimir alguna puja
idiomática: “¡Que venga José!” (pág.132).
La mujer argentina tiene su parágrafo en La
naranja. “(…) podemos comprobar la
alta excelencia de la mujer argentina. (…) el continuo viajar de los últimos
años le ha infundido a la argentina un gran sentido estético y una fineza
sentimental, que ella a su vez ha seguido perfeccionando con instinto
admirable.” Y quedamos arrebolados de emoción al pensar en la mujer argentina
que de Berisso y Ensenada ha viajado como pudo hacia Buenos Aires para meterse
en política, o de la obrera que toma el tranvía todos los días y lucha por el
voto femenino, mientras las briosas damas que conformaran la rama femenina de
la Unión Democrática enarbolan letreros que dicen “Ahora no queremos votar”.
Demasiado poco para
decir tiene el autor, y no alardea de lo contrario. No lo obnubila trascender.
También es honrado en esta faceta de su parecer: “Lo que el hombre anhela no es tanto disfrutar más horas, sino vivir
más años. Lo que el hombre quiere es, ante todo, durar.” Si él lo dice.
Enrique Larreta duró hasta 1961.
[1] Lo
citamos: “…aquella dama de la picaresca que para afrenta del pueblo argentino
ministros serviles llamaron señora Presidenta, viajó a Europa acompañada por un
pintoresco séquito en el cual competían en desenfado el hermano suertudo hasta
que ella vivió y el clérigo de pluma rancia y locuaz.” (Roberto Giusti, Visto y vivido, Buenos Aires, Losada, 1965, 1ra. edición, pág.
223). Véanse en la obra citada las páginas 233/235, donde narra un singular episodio
que casi tiene con Larreta. Insustancial, como todo el conjunto de ñoñerías que
constituye el libro de memorias de Giusti.
------------------------------------------------------------
PERLAS ESCONDIDAS
Los hallazgos bibliográficos en la Biblio
Martin Garc, Alida. Novela sentimental
Buenos Aires, Librería Mercurio, 1938, 1ra. edición.
En una copiosa donación recibida en la Biblio, sin que pudiéramos identificar al donante –los libros estaban ahí, habían llegado en alguno de esos días, y sólo esperaban nuestras manos a la obra de seleccionarlos- entre multitud de material que habrá constituido los best-sellers de la primera mitad del siglo XX, encontramos cuatro ejemplares del mismo libro. Fueron apareciendo de a uno. Primero, un ejemplar sin tapas dedicado “a mi querida hija Cheta” y con una firma donde podía leerse “de Garcia Barthes” o Barnis. Podía ser el libro que una señora García le hubiera comprado en la librería a su hija Cheta. Luego, otro ejemplar intonso donde, bajo el título, podía leerse: “Adelina Martinez de García. 1938”. A primera vista semejaba el nombre que muchos estampan sobre los libros de su biblioteca, cual acto posesorio de señorío sobre ellos. Al aparecer un tercer ejemplar, con tapas como el segundo y sin anotaciones, sólo nos restó esperar el cuarto. Y apareció. Su leyenda era más explícita y aclaraba todas las anteriores: “Adelina M de Garcia Banches autora. Tronador 2802 B. Aires. Tfno – 51-4382”
Los datos estaban completos, entonces, para esta primera aproximación al libro titulado Alida. Novela sentimental. Un aviso: no pensamos leerlo. No somos permeables, hoy, incrustados en el siglo XXI, a los devaneos de la pobre Alida Villers, enamorada de Néstor Santa Cruz (¡qué clarividencia!), y cuyo padre, Gastón Villers, el otrora pobretón que cumplió el sueño pequeñoburgués de erigirse en rico industrial, sólo quiere casarla con otro rico (para vengarse de los desdenes que sufriera cuando era pobre: él desprecia a los pobres). Y Néstor Santa Cruz y Alida se casan en secreto. Hay una doncella llamada Clara, hay un sacerdote piola en una capilla clandestina que los casa, hay un nacimiento clandestino (Alidel Santa Cruz Villiers), pero Alida no puede provocarle una segura muerte a su padre, cuyo corazón rudo por los negocios y la soledad de la viudez no podría tolerar tal desobediencia filial y se rompería cual cristal. Hacen pasar a Alidel ante don Gastón como hija adulterina de Clara (total, es una pobre, no tiene honra), en cuya casa el matrimonio secreto ha engendrado a la niña y pudo tener algunos sobresaltados atisbos de vida conyugal. Y ¡basta de leer! Habíamos prometido no leer nada y repasamos casi cincuenta páginas. Alida parte en viaje a Europa acompañando a su padre, Néstor sale a hacer fortuna para ser digno de Alida, y la niña Alidel crece creyendo que es hija de Clara. No podemos tolerar estos desaguisados de mentiras, orígenes mentidos, identidades sustituidas, imposiciones patriarcales, mansas complicidades y obediencias debidas. Relaciones sociales así traen libros así, y libros y relaciones sociales así traen escalas de valores que –si nos permiten simplificar el análisis- llevan a cuatrocientos niños apropiados sólo cuarenta años después de un libro como Alida.
Más interesante nos ha parecido indagar en el mentido nombre (un seudónimo lo es: “Dicho de un autor: que oculta con un nombre falso el suyo verdadero.”) Un caballero, Martin Garc, termina siendo en verdad una dama. Esta dama, Adelina Martínez de García Banches, si atendemos a los rastros que dejó en dos de los ejemplares legados, construyó un seudónimo con partes de sus auténticos nombres: de su apellido de mujer soltera, Martínez, tomó el nombre de varón del escritor: Martín. Del primero de sus dos apellidos de señora casada (García Banches), tomó el apellido de ese varón: Garc. Varón que quería ocultar a los ojos de la sociedad tanto que el autor era una dama, como que la dama escribía libros. Y por eso tenemos a la auténtica autora garabateando muchos ejemplares con pistas de sus nombres y apellidos para que muchos años después, en el siglo siguiente, unos bibliotecarios populares pudieran hacer arqueología y dejar flotando muchas preguntas que ningún googleo responde, porque se le puede decir a Martin Garc que los diarios no hablaban de ti, ni Wikipedia tampoco. Hasta ahora, que pasa al panteón ilustre de nuestras perlas escondidas y halladas.
-----------------------------------------------
Roberto Mero, Conversaciones con Juan Gelman.
Contraderrota. Montoneros y la revolución perdida
Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1988, 2da. edición.
Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1988, 2da. edición.
Como si hubiera sido adrede. En la misma semana
que se nos va Gelman aparece este libro en un paquete de donaciones. Por estos
días su contenido fue parte de una polémica periodística a propósito del
concepto de autocrítica que, según
quien lo diga para quien, quiere decir cosas muy distintas. Las autocríticas
nunca le conciernen a ciertos inmaculados que posan de neutrales y objetivos. En
dos largas charlas con Roberto Mero (1983 y 1987), el militante revolucionario
Juan Gelman se explaya sobre la experiencia que lo tuvo como protagonista junto
a los jóvenes de la generación de sus hijos. Responde preguntas, las hace, se
zambulle a fondo en temas que le son espina en el alma porque aún su nieta Macarena
es una niña apropiada, y porque todavía la sociedad neutral de los dos demonios
tiene acusado a Gelman de no sé qué cosas que han prolongado su exilio aún
hacia la Semana Santa de ese cuarto año de democracia condicionada por las
botas y los fusiles.
Algunos
temas eran eludidos por academia y editoriales en esos años ochenta y
principios de los noventa. Parecía que en un mundo sin Muro ni ideologías,
oprobios como el indulto o las leyes de impunidad podían obturar no solo
cualquier persecución penal, sino hasta todo debate sobre la opción de una generación
por vía armada para impulsar el cambio. Podríamos fijar, como hito el año 97 y
a La Voluntad como despegue del
rescate de la memoria y el debate franco de lo
que no se dice. Desde allí, diversos autores –con predominio de
protagonistas de la historia– se pusieron a hacer lo que debían y le reclamaban
las generaciones salidas a la palestra en el Diciembre Triste: compartir su
experiencia militante, rescatar las militancias silenciadas. Mucho queda aún
por hacer al historiador en un país donde se ha judicializado la reconstrucción
histórica.
En
tal contexto, el libro que comentamos es un aporte crítico que antecedió en una
década a los que sucedieron al arquetipo de Anguita y Caparrós. No cayó en una
sociedad dispuesta a hablar de tales asuntos. Si a las cansadas desde fines del
menemato fue abordada la cuestión de la lucha armada, en los ochenta, cuando
todavía el único prólogo del Nunca más
era el de Sábato, lejos se estaba de disponer de atención a un reportaje donde
se ponía en tela de juicio al alfonsinismo, a la conducción montonera, a los
grupos económicos propiciadores de la dictadura; aún sobraban los palazos para
darle a sectores progresistas (como la revista Humor) y a la línea
político-militar del PRT-ERP.
Un libro que careció de masividad al momento de
su edición, y que resultó una rara lectura en la posteridad, aunque fuese
clarividente a fuer de lúcido, con opiniones que creemos el mismo Gelman
hubiera enmendado o que le vimos modificar, en el permanente juicio autocrítico
que constituye el día a día de todo intelectual que se precie de honesto
consigo mismo. Como lo fue Gelman.
---------------------------------------------------
Varios
autores, Transformaciones, Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, 1971/1972.
Casi van a la basura. Se salvaron de la hoguera
y casi terminan en la basura. Los rescató de la calle una voluntaria de la
Biblio. A partir de marzo de 1971 –época movida- el inagotable Boris Spivacow puso
en los kioscos una serie de fascículos titulados Transformaciones, una “enciclopedia
de los grandes fenómenos de nuestro tiempo”.
En ciento diez sucesivas entregas la colección desarrolló
los temas que constituían el signo de los tempranos años setenta: la transformación
vertiginosa de un mundo atravesado por la sustitución del imperialismo
territorial colonial por el económico. Pero no se detenía en los temas
políticos y los movimientos emancipatorios del tercer mundo, sino que indagaba
también cuánto se proyectaban estos lazos de dominación en las nuevas prácticas
sociales, en las ciencias y las artes. El proyecto era grandioso, y su
realización también lo fue, como todas las de don Boris: por un precio muy
barato, en los kioscos, una lectura semanal escrita en clave crítica ponía al
lector al alcance de los grandes temas del tiempo que lo tenían por
protagonista.
En esta colección –dirigida por Hugo Rapoport-
Spivacow apostó por encomendar cada fascículo a un autor. Repasemos algunas
firmas de los dieciocho ejemplares salvados del basural, que van entre los
números 2 y 34: Ismael Viñas, para los ejemplares dedicados a La organización sindical y Las reformas agrarias; José Babini, para
Astrologia, horóscopos y ciencia;
Manuel Sadosky para Las computadoras: realidades,
falacias, perspectivas; ello, sin soslayar a por entonces muy jóvenes
investigadores a quienes Spivacow daba la oportunidad de publicar sus trabajos:
Otilia Vainstok (La revolución del negro
norteamericano), Leopoldo Halperin (El
peronismo) o, ausente su ejemplar en este salvataje, Alcira Argumedo (El
tercer mundo: historia, problemas y perspectivas). Si hay una perla
escondida en este lote de perlas, es sin duda, el fascículo sobre La publicidad en el mundo actual: lo
firman, aunados, dos sujetos que todavía no eran escritores, unos tales Oscar
Steimberg y Rodolfo Fogwill.
En diciembre de 1978 la dictadura secuestra un millón y medio de libros
de los depósitos del Centro Editor de América Latina y detiene a los catorce
peones que encuentra. Al otro día don Boris se presenta solito en el juzgado
que investigaba su infracción a la Ley 20.840 que tipificaba como delito editar
libros de quienes para lograr la
finalidad de sus postulados ideológicos, intenten o preconicen alterar o
suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación. Una arbitrariedad
hecha ley. Al mediodía, Boris Spivacow y los peones estaban en la calle. Un año
y medio después, los libros ardían en una hoguera que estremeció los cielos por
varios días. Una cantidad de ejemplares igual a los de la Biblioteca Nacional
se consumió entre las llamas.
“A través del análisis de contenido que se realizara de
cada uno de los volúmenes se evidencia la parcialidad temática y la
intencionalidad ideológica con que son abordados al igual que la gente de las
fotos, dibujos, viñetas insertados. A lo largo de toda la obra se percibe como
constante la detracción de la sociedad actual, del sistema democrático
occidental, tildada críticamente de capitalista, imperialista y explotadora, no
sólo a través de la elaboración de los autores sino también a través de los
fragmentos insertados de documentos, discursos, surge la afirmación del sistema
socialista y de los principios teóricos que sustentan la ideología marxista. En
función de todo lo expresado y a los ejemplos textuales transcriptos se propone
para esta publicación la aplicación referida (…)” dice
sobre la colección Transformaciones el
informe de inteligencia incluido en el expediente penal.
Salvar del basural a estos fascículos salvados de la hoguera y ponerlos
a disposición de los lectores, llena de orgullo a la Biblioteca Popular
Sudestada y es parte de su misión cultural, que coincide con el lema del Centro
Editor de América Latina: más libros para
más.
.......................................
Jorge
Luis Borges, Los conjurados, Buenos
Aires, Editorial Alianza, 1985, 2da. edición. Autografiado por el autor.
Podemos forjar la historia que hay detrás de
cada libro que nos llega. Solo el dato cierto de un señor que trajo a la Biblio
un paquete de libros y a quien le dimos las gracias. Otro dato: cuando sacamos a
este libro del paquete y repasamos las hojas, apareció en la anteportada un
trazo tímido, oblicuo, con una raya descendente en línea recta y otra
perpendicular, horizontal. Algún cotejo de fotografías nos dio la última
certeza: Borges había deslizado su mano por esa página dejando caer una firma.
Ahora vamos a la legítima reconstrucción libre
de lo acontecido. Los conjurados fue
el último libro publicado en vida por Borges en 1985. Podemos pensar que lo
subieron a un auto, que lo bajaron en una Feria del Libro, que se colgó de uno
de los varios brazos que le tendieron y que llegó a algún sitio donde debía
someterse a la firma de ejemplares. Alguien le habrá impuesto una birome en la
mano y a esa mano la habrán apoyado sobre este libro, y así quedó grabado hasta
hoy el prodigio de su autógrafo. Lo habrán zamarreado, palmeado, gritado “Borges, Borges” y todo lo que bien tiene
narrado –sobre esa jornada– don Juan Bautista Duizeide en su célebre relato Confusión en la Academia, disponible en
nuestra babilónica biblioteca popular.
Supongamos también que algún exaltado le espetó
“¡Viejo anglófilo!” y que varios
sujetos exaltados por igual acometieron tanto a apoyar la moción como a
refutarla, debate que puede haber conducido pronto por el camino de los puños.
Me situó hoy, a veintiocho años de esos
verídicos acontecimientos y me planto: lo de viejo, vaya y pase, nadie está exento de que le llegue, y eso sería
bastante auspicioso. Pero lo de anglófilo
me exalta y arrebata. Minístrame ganas de espetarle un esputo al ochentoso
impugnador de aquella pretérita Feria del Libro. Esto ha sido una digresión:
vayamos a los argumentos.
No pido que nos remontemos al volumen expurgado
de las Obras Completas intitulado El tamaño
de mi esperanza, cuando el joven Jorge Luis ensayara su criollismo con la
supresión de toda letra de del final
de los vocablos que la llevan a la zaga. Ni que repasemos la prolija mitología
de cuchilleros de arrabal, martines fierros y tadeos isidoros cruces, milongas
para las seis cuerdas y evocación de la propia genealogía de guerreros de la
independencia y del abuelo que se sacrifica en el combate de La Verde. Vayamos,
directamente, a este volumen que nos vino como un albur. Hay mucho islandés,
francés, español y griego, y no deja de deslizarse algún inglés. Pero anotemos
en el argumento a las odas a la esquina de Piedras
y Chile, la Milonga del infiel, o
bien los versos de la Milonga del Muerto:
“Lo he soñado mar afuera / en unas islas
glaciales. (…) (No conviene que se sepa / que muere gente en la guerra.)”
El poeta que, joven, cantara loas a la Revolución Rusa y, viejo, requebrara a
un tirano diciéndole que su país tiene la forma de una espada; el niño de
abuela inglesa, el joven que se educara en Ginebra, y viejo escribiera, en su
último libro, las emotivas como escuetas palabras de Juan López y John Ward: “Hubieran
sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado
famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel.” El que mucho
antes le dijera a Buenos Aires eso del amor y del espanto y que “será por eso que la quiero tanto” no resultaba
más anglófilo que Martina Céspedes eligiéndose un gringo para su hija. Era un
criollo (y gorila), nomás. Un argentino.
Por eso, después de que en aquella Feria del
Libro nos separaron, le pregunté a aquel exaltado qué había leído para decir
eso de ese viejo reaccionario (en eso le doy la derecha). “Nada, ni lo pienso leer.” Ahí fue que le metí una piña, por necio
y bocón. Cuando le fui a dar la mano al viejo, tuve que esperar: lo estaban
haciendo firmar ejemplares y, cuando me tocaba el turno a mí, la novia se lo
llevó arrastrando.
..........................................
Attilio
Rossi, Buenos Aires
en tinta china (prólogo de Jorge Luis Borges), Buenos Aires, Losada, 1951,
1ra. edición.
He aquí un libro raro, que resulta más conocido por su prólogo, que por
la calidad misma de su contenido.
Desde que las
editoriales nos han hecho llover toda palabra publicada por Borges en sucesivos
tomos de obras completas que cada vez resultan más provisorios (a juzgar por la
aparición de sucesivos tomos que continúan completándolas), hemos podido
enterarnos de una cantidad de buenos libros que Borges había prologado,
reseñado o criticado. No en vano el maestro se felicitaba –con humildad- de ser
apenas un gran lector.
El prólogo de Borges al libro de estampas de
Rossi fue incluido en el volumen titulado Prólogos
con un prólogo de prólogos, de 1975. En esta recopilación prologar, Borges se
auto-enmienda la plana atribuyendo a Juvenal una cita que en el prólogo
original había adjudicado a Swift.
El libro lo recibimos en una donación muy
copiosa, hace varios meses. Hubo que hacer varios viajes a pie a cierta casa
que se estaba desocupando para ir trayendo el material que nos ofrecían. En
esos fugaces paseos al interior de la vivienda parecía descubrirse que hacía
muchos meses, quizás algunos años, que la luz del sol no recorría las
habitaciones. Se trataba, sin duda, de alguien que había fallecido y dejado
todo así, como estaba. Los libros rezumaban humedad y a ojo de buen cubero era
poco lo que podría aprovecharse para el catálogo de la Biblioteca. Pero se
trataba de admitir con los brazos abiertos la generosidad de la donación, sin
mirarle los dientes al caballo regalado.
Así, en este contingente humedecido, llegó a
la Biblio este libro.
Attilio Rossi fue un pintor italiano que
vivió entre 1909 y 1994, muy reconocido en las artes plásticas, amigo de
numerosos escritores latinoamericanos cuyos libros ilustró. En el volumen que
tenemos entre manos Rossi recorre toda la ciudad de Buenos Aires que le fue
contemporánea y la retrata con la particularidad que devuelve la técnica
elegida: construir la esencia del conjunto a partir de pequeños detalles en los
que es muy minucioso; la impresión es idéntica a la de una fotografía en blanco
y negro.
El libro posee textos del autor y poesía de
Rafael Alberti. Está dividido en varias partes que responden a una división
geográfica: Centro, Sur, Río, Boca, Norte, Belgrano, Oeste y Flores.
Borges dice que es el Sur en donde se
reconoce todo Buenos Aires. “La
arquitectura es un lenguaje, una ética, un estilo vital; en la del Barrio Sur
–y no en las casas de tejado, en las de azotea- nos sentimos confesos los
argentinos.” Claro está que se refiere al Sur fundacional, a San Telmo,
Barracas, La Boca. Y convengamos en que no sabríamos bien en qué podría
sentirse confeso un argentino de Jujuy, o de Formosa, o un patagónico con la
arquitectura del Barrio Sur porteño...
Repasando las ilustraciones que en el papel
fijaron para siempre el ojo y la mano de Attilio Rossi, nos da mucha pena que
Buenos Aires no se haya quedado así. No podemos sentir como progreso a la
profusión de semáforos, la erección de shoppings, de edificios altos que privan
del sol, las plazas enrejadas de cemento, los automóviles y sus bocinas, y
tanto más que contribuye a hacer de la ciudad un espacio inhabitable, de donde
siempre dan ganas de escapar.
El ejemplar que ha obtenido en donación la
Biblioteca Popular Sudestada pertenece a la primera edición de la obra que
realizara la Editorial Losada en 1951, posee manchas de humedad y su lomo
fatigado ha sido restaurado en cuanto fue posible. No obstante, su estado
general es muy aceptable y con el debido cuidado en su manipuleo, puede ser
leído de un tirón en el salón o el jardín de la Biblio y también fotografiado.
......................................
Jorge Luis Borges y Adolfo
Bioy Casares, Los orilleros – El paraíso
de los creyentes, Buenos Aires, Losada, 1955, 1ra. edición.
No vamos a hablar mucho de cada uno de los autores, pues ya se habla
demasiado, y preferimos desde aquí referirnos a sus libros pero, en un giro de
la cuestión, queremos centrarnos en ellos como el dúo que escribía en
colaboración muy buenos libros como si fueran un mismo y único autor.
Fueron amigos, muy
amigos. No nos importa si hubiéramos podido ser amigos de ellos, o si ellos nos
hubieran permitido participar de sus cenas cotidianas, ni siquiera si nos
hubieran parecido buenos tipos. Nos basta con que hayan sido geniales, más aún
de lo que ellos podían pretenderlo: abastecen de material para sus
interpretaciones a todo el espectro de pensamiento político y filosófico.
Borges y Bioy se divertían escribiendo
juntos, nos cuenta Silvina Ocampo. Por un lado, crearon de la fusión de ambos a
un autor, el célebre Bustos Domecq, creador de los acertijos policiales que
debía descubrir desde la soledad de su celda Isidro Parodi, y de las
desopilantes Crónicas donde
desmenuzan las modernas corrientes artísticas, en pequeños relatos en solfa
cuyo mayor don es el haber resultado tan proféticos como satíricos cuando no han
vaticinado, lisa y llanamente, el lugar que habrían de gozar nuevas expresiones
artísticas como la culinaria.
Entre las manos tenemos un experimento
particular del tándem Borges-Bioy firmado con sus mismos nombres, sin seudónimo:
un libro que condensa dos guiones cinematográficos. De ellos, sólo Los orilleros fue llevado a la pantalla
con la dirección de Ricardo Luna, en 1975. El
paraíso de los creyentes aguarda su rodaje, sin interesados a la vista en
acometer tal empresa.
El ejemplar que ha obtenido en donación la
Biblioteca Popular Sudestada pertenece a la primera edición de la obra que
realizara la Editorial Losada en 1955 y ha sido ligeramente restaurado. Precisamente
por el valor que posee esta edición, aún en el estado en que se encuentra, el
libro sólo puede prestarse dentro de la Biblioteca.

Julia Prilutzky Farny, Antologia del amor, Buenos Aires, Plus
Ultra, 1983, 18va. edición, ejemplar autografiado por la autora.
Julia Prilutzky Farny fue una poetisa argentina, pero de labor multifacética,
habiendo realizado estudios de derecho, de música, trabajado en diversas
temáticas sociales y culturales, rodeada de personalidades progresistas de su
época.
Al apropiarnos de Julia y dotarla del
gentilicio de estas tierras, estamos refiriéndonos a la lengua que habitó y al
país donde desarrolló su actividad literaria, porque había nacido en Kiev en
1912. Publicó poesía desde muy joven, ganó el premio municipal de ese rubro en
1940, y se dedicó también al periodismo, publicando en los diarios de grandes
tiradas y fundando la revista Vértice.
Manejaba con singular maestría el soneto, y
también sabía apelar a un lenguaje sencillo, pero no por eso banal. Bien lejos
de ese extremo, su poética es cuidada, honda, musical, como conviene a los versos de
amor que fueron parte sustancial del caudal que corría por su vena. Pero
también supo defender con ardor sus convicciones, pues adscribió al
justicialismo, y es memorable el poema Oración
que dedicara a la hacía dos años fallecida Eva Perón y fuera leído ante una
muchedumbre en el acto público de homenaje de 1954.
Julia Prilutzky Farny era bien conocida por
el gran público, pero su adscripción política le hizo desaparecer durante
varios años de los grandes medios.
El
rescate masivo de su obra poética le llegó de un modo quizás
impensado: mediante la lectura de sus versos en telenovelas. En 1972 la
Editorial Colombo publicó la primera edición de la Antologia del amor, que recopila seis libros de poesía escritos
entre 1939 y 1967. Varios de estos poemas fueron leídos en la telenovela de
Alberto Migré Pablo en nuestra piel,
en 1977 y, desde entonces, se sucedieron las ediciones.
El ejemplar que poseemos pertenece a la décimo
octava edición realizada a partir de 1977 por Plus Ultra (190.000 ejemplares),
está autografiado por la autora posiblemente en uno de esos eventos masivos
donde los autores firman ejemplares a lectores desconocidos.
Por su valor, el libro sólo puede prestarse
dentro de la Biblioteca.
....................................
Varios autores, Cuentos premiados, Buenos Aires, Revista El Escarabajo de Oro - G. Dávalos y D.C. Hernández Libreros/Editores, 1964, 1ra. edición.
En 1961 Abelardo Castillo funda con Liliana Heker la revista literaria El escarabajo de oro, de larga vida editorial y que atravesó a la Argentina en la siguiente y agitada década y media. Periódicamente la revista organiza un certamen literario americano en el género cuento, del cual el presente libro es la edición de los ganadores del segundo, en 1964. El mismo jurado es suficiente para honrar a los participantes: lo constituyen Augusto Roa Bastos, Beatriz Guido, Dalmiro Sáenz y Humberto Costantini. Pavada de nombres. Entre los cuatro acometieron la tarea de leer trescientos sesenta cuentos presentados por otros tantos narradores. El libro es la publicación de los trabajos ganadores y otros tres más, de autores consagrados, que traccionaran un poco a tanto desconocido y novel. Todo con prólogo de Vicente Battista.
Los cuentos galardonados fueron Kincon, de un muchachito de veinte años llamado Miguel Briante, cuya nota biográfica –indispensable, se trataba de un desconocido- nos avisa que acaba de terminar un volumen de relatos que se le dio por bautizar Las hamacas voladoras y que está a punto de publicarlo. Quizás tenga suerte. Hay otro pibe de veintitrés años, estudiante de historia en La Plata, que parece que la anda pegando, porque el cuento que aquí le publican (Mi amigo) termina recién de tener el mayor de los éxitos en una versión teatral a la que le puso el cuerpo Alterio. Por eso, la nota biográfica de este joven habla “del sorpresivo, por su justeza, debutante Ricardo Piglia, que será difícilmente olvidable”. La versión teatral, no él, que quién sabe si lo recordaremos cuando afloje este aplauso. El gallego Octavio Getino con su cuento Le decían cuarenticinco parece el más plantado. Todavía le faltan unos años para La hora de los hornos con Solanas, pero en esos mismos días ganará el Premio Casa de las Américas en cuento. El rosarino Romeo Medina, entre lo poco que ha publicado, tiene su lugar en estas páginas con Los silleros, el relato de un mudo. Y cierra a los premiados el cuento Las aristas del tiempo del periodista Juan Carlos Villegas Vidal, quien ya había publicado con anterioridad. Por cuestiones vinculadas con los derechos de autor, no se incluye en el volumen el cuento premiado del joven German Rozenmacher, Los pájaros salvajes. Este muchacho sí que tuvo un buen año, porque estrenó en teatro, el mismo año 64 Réquiem para un viernes a la noche. Pero vaya a saberse si lo recordaremos demasiado.
Claro está que si no le ponían algunos cuentos de autores bien conocidos por el público, se corría el riesgo de que no hubiera suficiente motivación para adquirir el ejemplar. Y ahí vienen a salvar al libro Cortázar, Roa Bastos y Beatriz Guido con tres formidables relatos, entre los que está el archiconocido Continuidad de los parques.
Uno se pregunta dónde está publicándose hoy, con tanto concurso, con tanta publicación de libros bien gordos y brillosos, la antología de los nuevos Piglia, Rozenmacher, Briante y Getino de esta década del siglo XXI. ¿Dónde está ese libro que les permitirá asombrarse a los lectores de aquí a cincuenta años, como nosotros hoy, con éste? Quizás esos cuentos estén ahora en un blog que pocos leen, y que a la primera de cambio se borrará del ciberespacio por el mero olvido de una clave.
.................................
Manuel Gálvez, Nacha Regules, Buenos Aires, Editorial Tor,
sin fecha de edición, posiblemente 3era. edición de la novela y 1ra. de la
editorial. Autografiado por el autor.
En una copiosa
donación -varias cajas de buenos libros, sin duda pertenecientes a algún buen
lector- nos llegó esta perlita: un ejemplar, dedicado y autografiado por Manuel
Gálvez, de su novela Nacha Regules, en edición económica, con una tapa
bellamente ilustrada por Eugenio Abal, dibujo datado de 1933.
Gálvez es de esos autores de quienes puede predicarse que han escrito una obra que constituye una totalidad, y de la cual cada libro es un capítulo de una gran narración. La cuestión social y la descripción de los diversos estratos sociales es desvelo permanente de Gálvez. Leyéndolo, no abrigamos duda de que su simpatía, su pluma, su inteligencia, sus esfuerzos, estaban destinados a los desposeídos. Y que comprendía cabalmente buena parte de los resortes que tornan a este mundo injusto y un valle de lágrimas para los más. Pero no alcanza con eso.
Si la crítica social no penetra en sus razones terrenales más profundas, si cuestiona la construcción social que se presenta como natural pero a la vez no ofrece los caminos de superación colectiva en el presente, difiriéndola para los tiempos de una venidera parusía, todo ese esfuerzo cae en saco roto. Y es lo que termina ocurriendo con la obra de un autor que sin duda –porque era inteligente- comprendía las limitaciones de mantenerse en el plano de la ortodoxia católica y, a la vez, de añorar al reformista que él mismo no dejaba germinar.
“La confrontación entre propuesta realista e ideología católica genera más de una tensión (no resuelta) en la novelística de Gálvez y es factor desencadenante de muchos de sus desequilibrios formales” sostiene Jorge Lafforgue. Esta novela comienza con esplendor, sus primeros capítulos atrapan indefectiblemente al lector, y hasta podemos contar con un par de páginas de alta literatura -las que por sí solas bastarían para tornar encomiable al libro- en una trama que describe los vaivenes de esa mujer perdida que es Nacha Regules y del descastado Fernando Monsalvat. Este, en un tránsito que se describe, minuciosamente, más como un vuelco interior que como resultado de una comprensión de ciertas estructuras sociales, percibe la malignidad de la explotación del hombre por el hombre y sus consecuencias: la miseria, la hipocresía, el abuso hacia los más débiles, sean pobres o mujeres. Pero Monsalvat ensaya el fallido camino de la solidaridad intempestiva, la beneficencia, el arrebato del desprendimiento pródigo. Gálvez es demasiado lúcido como para quedarse allí y también tiene la crítica para este camino que deja dormir bien a tantas almas burguesas, pero en cierto punto nótase que no puede o no quiere llevar su análisis más allá. Y la novela se queda ahí, en una sucesión de desencuentros y encuentros donde se pone más énfasis en la castidad del cuerpo o en ciertas metáforas parroquiales, que en alcanzar los límites que tan buen comienzo narrativo auguraban.
Gálvez es de esos autores de quienes puede predicarse que han escrito una obra que constituye una totalidad, y de la cual cada libro es un capítulo de una gran narración. La cuestión social y la descripción de los diversos estratos sociales es desvelo permanente de Gálvez. Leyéndolo, no abrigamos duda de que su simpatía, su pluma, su inteligencia, sus esfuerzos, estaban destinados a los desposeídos. Y que comprendía cabalmente buena parte de los resortes que tornan a este mundo injusto y un valle de lágrimas para los más. Pero no alcanza con eso.
Si la crítica social no penetra en sus razones terrenales más profundas, si cuestiona la construcción social que se presenta como natural pero a la vez no ofrece los caminos de superación colectiva en el presente, difiriéndola para los tiempos de una venidera parusía, todo ese esfuerzo cae en saco roto. Y es lo que termina ocurriendo con la obra de un autor que sin duda –porque era inteligente- comprendía las limitaciones de mantenerse en el plano de la ortodoxia católica y, a la vez, de añorar al reformista que él mismo no dejaba germinar.
“La confrontación entre propuesta realista e ideología católica genera más de una tensión (no resuelta) en la novelística de Gálvez y es factor desencadenante de muchos de sus desequilibrios formales” sostiene Jorge Lafforgue. Esta novela comienza con esplendor, sus primeros capítulos atrapan indefectiblemente al lector, y hasta podemos contar con un par de páginas de alta literatura -las que por sí solas bastarían para tornar encomiable al libro- en una trama que describe los vaivenes de esa mujer perdida que es Nacha Regules y del descastado Fernando Monsalvat. Este, en un tránsito que se describe, minuciosamente, más como un vuelco interior que como resultado de una comprensión de ciertas estructuras sociales, percibe la malignidad de la explotación del hombre por el hombre y sus consecuencias: la miseria, la hipocresía, el abuso hacia los más débiles, sean pobres o mujeres. Pero Monsalvat ensaya el fallido camino de la solidaridad intempestiva, la beneficencia, el arrebato del desprendimiento pródigo. Gálvez es demasiado lúcido como para quedarse allí y también tiene la crítica para este camino que deja dormir bien a tantas almas burguesas, pero en cierto punto nótase que no puede o no quiere llevar su análisis más allá. Y la novela se queda ahí, en una sucesión de desencuentros y encuentros donde se pone más énfasis en la castidad del cuerpo o en ciertas metáforas parroquiales, que en alcanzar los límites que tan buen comienzo narrativo auguraban.
El ejemplar está
dedicado a Juan B. Guzzetti, con la firma autógrafa de Gálvez, quien nació en
Paraná en 1882 y falleció en Buenos Aires en 1962, dejando una copiosa obra
narrativa, teatral, poética y biográfica. Varios de sus libros se encuentran
disponibles en nuestra Biblioteca Popular Sudestada.
...................................
Julio
Ravazzano Sanmartino, Sinfonía rantifusa, posiblemente
Buenos Aires (la edición dice “Tokio”),
edición de autor (aunque la edición dice
“Talleres Sakamoto y Misukito”), 1980, probablemente 1era.
edición. Autografiado por el autor.
“Che, vos, logi,
ponete a las tecla’ que por esta vez yo te voy a ditar. Vos tenés estudios,
chamuyo y diploma, pero de este poeta del pueblo yo te voy a enseñar.”
“Premio Nobel de
literatura lunfarda otorgado por la Real Academia de la Ciuda’ de Avellaneda,
el Julito Ravazzano era uno de los pibe’ del rioba. Ni batidor ni fiolo, ni
otario ni farabute: un varón de ley. De Almagro, del año 14, nacido el día de
la independencia bate el prontuario. Lustrando pisos al dos por cuatro, se las
llevaba dormidas a las minas en la solapa. Yiró por Barracas, Constitución, y
mucho el rioba natal; por Villa Crespo
siempre invicto / silencioso es Chacarita / la Paternal resucita / con Urquiza
la milonga / Belgrano y Palermo tienen / burreros de meta y ponga” dice el
broli ese que tenés en las manos (no me aflojé’, vos, bacán, dejá de
carpetearme la faca; que mucho sudestada
te ve, pero a vos te tiemblan las patas).”
“Una punta de libros
sacó el amigo Julio, tomá nota y más vale que le des manija a la victrola para
no escamotearle ninguno: "Juan
Mondiola"; “Don Fierro”, "Piropos porteños"; "Parlamento
reo"; "Atracando la chata", “Reo lindo”, "Andá a cantarle a
Gardel" y un infaltable "A
ti, madre", que no agotan la lista pero se me espianta la paciencia
cuando veo que con tanta ciencia ya te me estás por mear:”
“La hago corta porque
no quiero pensión en Devoto y no le fío a los letra’os (¿me prometés diez
minutos de ventaja hasta que llamés al taquero? Mas te vale no te hagas el
ventajero o te dibujo un barbijo). El que te jedi parlaba la gualen de la yeca posta, y pateando y pateando se te arrimaba en
los feca a venderte su producción. Por amabilidad o cansancio siempre ventaja
sacaba, y un par de brolis te enchufaba antes que le digas “no gracias”. Y acá
termino mi remembranza, que si recogiste el dictado enfundo y quedamos mano a
mano, que a vos nada te ha pasao’ y ahora tenés algo pa´ contar.”
Habiéndose retirado el
maleante doy a la prensa estas líneas; que vea que tengo códigos: he cumplido
con el encargo sin dar parte a la seccional. Y le añado de pluma propia
fervorosa recomendación de lectura a este libro bien hallado que dejó de ser perla escondida. En honor a tanto poeta
urbano que yira, laburante, por las mesas de los bares y camina los bondis y
los trenes, como antes.
.....................................
Raúl
Barón Biza, El
derecho de matar, Buenos Aires, M. Alfredo Angulo Editor, 1939,
“edición obrera”.
Casi sigue de largo
hacia una bolsa de restos de libros rotos, tapas huérfanas y fascículos
sueltos. La carátula con el título se despedazó al transportarla dentro de una
mochila. Las tapas nunca aparecieron.
Esta nota será parca
por imperio del corto espacio, porque es mucho lo que podríamos decir de este
libro y autor.
Raúl Barón Biza
consiguió (y trató) no pasar desapercibido. Nació en Córdoba en 1899, hijo de
una familia acaudalada. Militante del radicalismo y escritor, excéntrico y
pródigo, mujeriego y misógino, su vida fue una colección de turbulencias. Fue
el perfecto disfuncional. Viajó por Europa en los años 20 y regresó casado con
la actriz Myriam Stefford, quien murió al año siguiente
en un accidente de aviación deportiva. Puede verse, hoy, el altísimo monumento
que le erigiera en Alta Gracia en su memoria.
Escandaliza a la
sociedad cordobesa cuando, al borde de las cuatro décadas, se enamora de
Clotilde Sabattini, la hija adolescente de su amigo Amadeo, flamante
gobernador. Escapa con ella a Uruguay: solo la mediación de amigos en común
evita mayores desgracias y la pareja regresa, casada, a Córdoba. Barón Biza y
Amadeo Sabattini no se hablarán nunca más.
Por su militancia
radical y conspiraciones padece el exilio y la cárcel en varias oportunidades,
aunque alguna de estas se debiera a los efectos de su irascibilidad. Tiene tres
hijos con Clotilde Sabattini –dos de ellos se quitarán la vida muchos años
después- y su misma esposa es víctima de la violencia doméstica cotidiana del
escritor. El hermano de Clotilde se tirotea con Barón Biza por este motivo y
ambos resultan heridos. Pasa un año preso por el hecho.
Es autor de varias
novelas u obras testimoniales y de carácter autobiográfico, en ediciones de
autor casi inhallables: Risas, lágrimas y
sedas (1924), El derecho de matar
(1933), Por qué me hice revolucionario (1933),
Punto final (1941), Lepra (1942), Un proceso original (1952), La
gran mentira (1959) y Todo estaba
sucio (1963). Predomina un estilo deliberadamente revulsivo, escandaloso,
que apela a un erotismo rayano con la pornografía para perturbar al lector. El
punk podría hallar su prehistoria en Barón Biza.
La edición de M.
Alfredo Angulo que obtuvimos de la más difundida y reimpresa novela del
escritor, El derecho de matar, data
de 1939 y es llamada también “edición
obrera”, porque es una edición económica, al alcance de cualquier bolsillo,
de tapas de papel, tipografía apretada para condensar el texto en sólo 96
páginas, sin las ilustraciones de las dos ediciones originales (en verdad la
primera no salió a la calle: fue secuestrada por inmoral, y el autor enjuiciado
criminalmente por ello, aunque luego absuelto). Se encuentra decididamente en
mal estado, sin tapas, y sus páginas deben ser manipuladas con mucha precaución
porque se ajan al pasarlas.
En 1953 se separa de
su mujer, pero hacia 1964 aún no han formalizado la separación, entre idas y
venidas, intentos de suicidio, reconciliaciones y nuevas peleas. Ha dilapidado
su fortuna. Se reúnen en su departamento el ex matrimonio con sus abogados en
el afán de conciliar el reparto de los pocos bienes conyugales. Arrecia otra
vez la discusión. Barón Biza sirve un whisky a cada uno de los presentes, pero
al ofrecerle el vaso a Clotilde le arroja el contenido en la cara: el ácido le
desfigura la cara. Cuando al otro día van a detenerlo lo encuentran muerto en
su cama, con un disparo en la sien. Con los años se suicidan también su ex
esposa –en el mismo departamento- y dos de sus hijos. Todo estaba sucio.
...........................................
Celso
Tíndaro, Noches
blancas, comedia en un acto, Buenos Aires, Instituto Cultural Joaquin V.
Gonzalez, 1943, 1ra. edición.
Un libro humilde, de
un autor humilde, de aquéllos para quienes no se erigen monumentos, porque
estos reposan en el alma y la memoria de quienes los han conocido.
Celso Tíndaro era el seudónimo del maestro
argentino Pedro B. Franco, nacido en 1894. Dedicó su vida a la docencia, la
pedagogía y la literatura. No libró batallas, no ganó elecciones, no se lució
en ningún torneo deportivo, ni amasó fortunas. Ocupa un sitio modesto en un
jardín de flores blancas como el delantal que fuera su ropa de trabajo.
Escribió los libros Los juncos pensadores
(1941) y Los nuevos juncos pensadores, los libros de lectura escolares Elevación (1930), Plenitud,
Cancionero del agua y Cancionero del
árbol (1929), en colaboración con Cesáreo Rodríguez; y compiló sendos Idearios, dedicados a Joaquín V.
González (1938) y Juan B. Justo (1939). También escribió Flos Florum (calendario aforístico) en 1937, Carlos N. Vergara. El Pedagogo de la libertad, (1932); Variaciones pedagógicas; Sarmiento:
voluntad, lucha, heroísmo, inmortalidad (1938), El pensamiento de Manuel Belgrano (1944), Manuel Belgrano y la educación popular entre muchos otros opúsculos
educativos.
Sus inquietudes lo llevaron al
ámbito de la bibliotecología, siendo editor entre 1915 y 1918, junto con
Federico Birabén, de un Boletín Bibliográfico, anexo al Boletín del
Museo Social Argentino. Se le
debe, también, la creación de la Ficha Psicopedagógica en 1930 y un
trabajo técnico titulado La clasificación decimal.
El teatro
independiente no le fue ajeno a Pedro B. Franco. Dirigió la sala Teatro
Libre Florencio Sánchez, reducto de jóvenes socialistas en el barrio de
Boedo, en la esquina de Loria y Humberto I. Precisamente el libro que hoy
comentamos es su adaptación teatral de un relato de Dostoievski titulado Noches
blancas (1848). Se trata de una pieza breve en un acto con sendas
escenas coincidentes con las cuatro noches blancas (breves noches
propias del peculiar verano hacia la latitud de San Petersburgo) y que unen al
protagonista, un joven soñador solitario, con Nastenka, de quien se enamora. El
desenlace de Celso Tíndaro sigue al relato del ruso en la quinta escena final.
El ejemplar, de su primera edición
de 1943, enumera en su pie de imprenta a todos los trabajadores gráficos que
colaboraron en la edición del libro. Está dedicado por el autor a un tal
Anastasio Villar. Celso Tïndaro -o Pedro B. Franco- fecha con una modalidad que
le era peculiar: julio y 1943. Fallece en 1947.
.....................................
Ludovica Squirru, Horóscopo Chino. Predicciones 1993 basadas en el I Ching, Buenos Aires, Planeta, 1992, 1ra. edición.
Ejemplar autografiado por la autora y dedicado a Luis Alberto Spinetta.
Ejemplar autografiado por la autora y dedicado a Luis Alberto Spinetta.
Con toda lealtad, avisamos en nuestra primera entrega, hace más de un año, que analizaríamos en esta sección a “las perlas del patrimonio bibliográfico de nuestra Biblioteca Popular Sudestada. Libros que por cualquier motivo merecen ser destacados.”
Este libro tiene un poderoso motivo por el cual queremos destacarlo: su dedicatoria; y, sin ese motivo, posiblemente no le hubiéramos echado el ojo, y esto quizás con injusticia. ¿Acaso somos jueces? Apenas lectores.
Postulamos que la civilización, la política, el presente, el futuro, la cultura, todo, se juega en un campo del que ni somos conscientes, ni conocemos y ni siquiera sabemos que se llama epistemología: aquella rama de la filosofía donde se reflexiona sobre las ciencias.
¿Qué es una ciencia? ¿Qué es ciencia y qué no lo es? ¿Qué estudian las ciencias? ¿Las ciencias buscan conocer la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se valida esa tal verdad, con qué métodos? ¿Las ciencias sirven para algo? ¿Las ciencias pueden predecir?
Antaño, siglos antes, la verdad era lo que decía tal o cual persona. Por ejemplo, tal noble, tal sacerdote, tal pitoniso de tal dios. La modernidad trajo otro modo de concebir eso de la verdad: es lo que dicen aquellos que siguen tales métodos para acceder a tal conocimiento. Y se crearon métodos –llamados científicos- para validar tales verdades. Así, ciencias indiscutibles pasaron a ser fósiles simpáticos: así ocurrió con la alquimia, la astronomía pre-copernicana o el derecho basado en ordalías.
La discusión no ha cesado, ni tiene visos de llegar a un fin. Han fenecido ciencias, han nacido otras. La academia las consagra, la academia las sepulta. Hoy, muchas disciplinas pugnan por incorporarse al olimpo científico: pensemos en la medicina homeopática, pensemos en el marxismo –economía, sociología, filosofía y algo más, como dicen los marxistas- pensemos en la psicología y el psicoanálisis… Por otro lado, las ciencias duras le critican a las ciencias blandas su aparente nula capacidad de predicción. ¿Debe una ciencia ser predictiva, es esa una de sus propiedades?
La astrología no es un convidado de piedra en este debate. Está en el candelero. Se quiere meter en todos esos interrogantes de párrafos más arriba. ¿Es la astrología una ciencia? ¿Tiene la aptitud de predecir? ¿Tiene método, tiene objeto?
Sin duda Ludovica Squirru es de la que piensan que la astrología basada en el I Ching tiene facultades predictivas. Desconocemos sus restantes postulados epistemológicos al respecto. El libro, que hemos hojeado con no desmentida esperanza de que arrasara con nuestras perplejidades, es mezquino en tales postulados. Transitamos una época de posmodernidad también en la epistemología: los argentinos primero queremos creer en alguna verdad, nos encaprichamos con ella; luego, ajustamos nuestros razonamientos para encorsetar la realidad dentro de esas mentadas verdades. Ese es todo nuestro método científico, nuestra lógica. No nos alumbra el optimismo de esta primera edición de las predicciones de Ludovica para el lejano año 1993: más bien, tendemos a abrumarnos con que todo pronóstico nos será desfavorable, con que toda realidad ex post facto confirmará tal pronóstico. Todo carácter predictivo de una ciencia es, para nosotros, confirmación de un militante fatalismo. A pesar de la buena onda de Ludovica.
Buena onda es lo que Ludovica le tira al querido Flaco Spinetta en la dedicatoria de este libro que tenemos, atesorado como un mantra o como el Muchacha ojos de papel. Le dice ahí, al mismísimo Flaco que hace un año se fue de nosotros: “Para Luis A. Spinetta y su divino zoo. Les deseo PRANA eterna y un feliz cacareo en el año del gallo. Nov. 1992. Ludovica” Hay un sello azulino con la figura de un mono.
Sin llegar a la pericial caligráfica, hemos podido cotejar firmas de la autora circulantes por la web hasta certificar su autenticidad. Ludovica le dedicó este ejemplar que atesoramos entre nuestras perlitas a un tal Luis A. Spinetta. Al igual que algunos de ustedes, nos estamos devanando los sesos pensando qué sinuosidades ha dibujado el derrotero de este libro que pasó –con seguridad- de Ludovica Squirru a un tal Spinetta (y queremos creer que se trata del Flaco, con lo cual, como se demostró más arriba, ya estamos seguros de ello, según nuestro método científico), y de este tal Spinetta a alguna persona que, quizás roto todo vínculo amistoso con el tal Spinetta, lo metió en una bolsa junto con otros libros que ya no leía para donárselo a la Biblioteca Popular Sudestada. No crean que no nos preguntamos por qué alguien juzga que este libro no merece estar en su casa pero sí en nuestros anaqueles, junto con García Lorca, Brecht o Pizarnik. Ni buscamos tales respuestas: libros así terminan engrosando una cadena que pasa por los recicladores urbanos y finaliza en el reciclado del papel. Pero el caso fortuito es que un voluntario dio en abrir este libro, se fijó en la dedicatoria y pegó un grito como el primigenio de Adán.Luis Alberto Spinetta nació en 1950 y falleció el año pasado, para esta fecha. Aún quien no lo conoce ha cantado alguna vez una canción suya: Muchacha ojos de papel, Rutas argentinas, Maribel se durmió, Ana no duerme, Plegaria para un niño dormido, y podríamos nombrar más si no fuesen tantas que esto se transformase en un catálogo. El prana que le insuflara la dedicatoria le parece haber llegado en ese lejano año de veinte atrás: por esos días se formó el germen de una de sus bandas (Spinetta y los socios del desierto). En cuanto al resto de sus días, preferimos imaginarlo como se lo veía, como se nos antoja mejor: más sujeto a la sorpresa del día al día que a las predicciones, aunque estén firmadas.
Constantin Virgil Gheorghiu, La segunda oportunidad, Buenos Aires, Emecé, 1953,
1ra. edición, ejemplar dedicado por el autor.
La segunda oportunidad es un libro que
desde el mismísimo título parece ser una petición al lector y, por extensión,
a toda la humanidad.
Es, también, el segundo libro publicado por el autor en su exilio.
Constantin Virgil Gheorghiu nace en 1916 en un pueblo de Moldavia, durante la
pertenencia de su región natal a Rumania. Representa -en un cargo diplomático
subalterno- al gobierno anticomunista del mariscal Ion Antonescu que hace
entrar a Rumania en la Segunda Guerra Mundial al participar de la invasión
alemana a la URSS. El objetivo de esta entrada en la guerra era recuperar
territorios en poder soviético reivindicados por los rumanos. No obstante,
conseguido su objetivo territorial, el gobierno de Antonescu permanece leal a
Hitler hasta su caída aunque solo lucha en el frente oriental.
Esta digresión es
importante para entender el derrotero de Gheorghiu: cuando los soviéticos
derrocan a Antonescu en 1944, el escritor se exilia en Austria y Alemania,
hasta que es arrestado por los norteamericanos, transitando por varios campos
de prisioneros. Ya en libertad y establecido en París, en 1949 publica su
novela más célebre: La hora 25, un
alegato contra los totalitarismos que es muy celebrado por toda la
intelectualidad progresista europea.
|
Pero Gheorghiu había editado muchos libros antes en Rumania, sobre todo
de poesía. De uno de ellos trascienden, en esos años de posguerra, unas
manifestaciones de antisemitismo publicadas en su juventud, en 1941, bajo el
título Ard malurile
Nistrului. Su nombre cae en el descrédito y es
entonces, en 1952, cuando publica en francés la novela que hoy reseñamos.
El ejemplar que poseemos pertenece a la
primera edición realizada en nuestro país por Emecé, está autografiado por el
autor y dedicado, en francés: “Pour Señor
Rafael Sierra, avec tout l’amitié de
l’auteur. C. Virgil Gheorghiu. 6-6-1953. B.Aires.”
Por su valor, el libro sólo puede prestarse
dentro de la Biblioteca pero poseemos en nuestro catálogo un segundo ejemplar
de la misma edición, en regular estado y reparado, disponible para su préstamo
común.
César Tiempo, Libro
para la pausa del sábado, Buenos Aires, Manuel Gleizer Editor, 1930, 1ra. edición. Autografiado
por el autor.
Es
cuestión de esperar, nomás. Siempre hay una sorpresa metiendo la mano en alguna
caja de libros usados que pone en nuestras manos la solidaridad de los vecinos
con su Biblioteca. Esta vez se trata del primer libro de César Tiempo que se
incorpora al catálogo. Un poemario de cuidadosa edición, con treinta y cuatro
poesías de Israel Zeitlin, mejor conocido popularmente por su seudónimo: César
Tiempo.
Nacido en Rusia en 1906, antes del
año de edad su familia se afincó en Buenos Aires. Escribió piezas teatrales,
poesía y numerosos guiones cinematográficos. Perteneció al llamado Grupo de Boedo, y fue un notable exponente
de la fecunda camada de judíos argentinos que dieron lustre a las letras
nacionales en la primera mitad del siglo pasado, una literatura con una
identidad muy clara y decididamente porteña.
Las poesías de este libro
-ilustradas por Manuel Eichelbaum- constituyen la epopeya de la judería porteña
de los años 20 y 30, cuyos barrios eran el Once hasta los lindes de Junín y
Lavalle, y Villa Crespo cayendo hacia el Maldonado. Los versos de este libro
son judíos, pero sobre todo son porteños. Demuestro con estos poemas mi aserto:
Noche hiemal en el ghetto, El viento
rubio, Canturía, Sol semita, Canto fúnebre a un bar desaparecido, Pronunciación
de un nombre querido. No falta la descripción pintoresca de ciertos tipos,
como la del abogado en Meier Dreier, ave
negra, la del padre inmigrante en Gleba
paterna, o el sentido paralelo entre la diáspora de los padres y la de los
hijos que parten del hogar familiar en Bodas
de oro. Tampoco el poema de esperanzado amor juvenil hacia la hija del
dueño del restaurante (Versos para
nosotros dos y mis amigos) o el que anhela en Pronunciación de un nombre querido: “Lo digo ahora y lo proclamo mío / con la satisfacción de un viejo
anhelo: / tener un día bajo el mismo cielo / de Buenos Aires un amor judío. //
Mas no un amor jerosolimitano / -que ella es porteña como mi ventura- / puedo
contarlo sin literatura / sin fatua voz y sin orgullo vano.”
Y cierra el libro con Salmos del inmigrante israelita, del que
ofrecemos estos versos: “En América
anclamos nuestro afán / con brazos rudos y con manos suaves / hemos ganado
nuestra libertad.”
.......................................
Horacio Quiroga y Leonardo Glusberg, Suelo natal, Libro de lectura, Buenos Aires, F. Crespillo Editor, 1933, 3ra. edición.
El hallazgo de un libro raro es siempre celebrado, pero esto se acrecienta cuando el autor es bien conocido, ha sido muy leído, pero sólo un iniciado en la obra de Horacio Quiroga podía tener noticias de este.
Suelo natal es un libro de lectura recomendado para 4° grado (el 5° actual) que Quiroga escribiera en colaboración con Leonardo Glusberg. Fue el decimotercer libro del autor –el anteúltimo- y se publicó en una época (1931) en que declinaba la demanda de las editoriales y periódicos por las colaboraciones de Quiroga.
El eje del libro es todo elemento que produce o mora el suelo patrio, desde sus hombres, animales y plantas, hasta sus riquezas y fuerzas incontenibles. Incluye varios de los tópicos quiroguianos clásicos: relatos de animales, leyendas, fábulas y experiencias personales con la naturaleza, algunas publicadas en libros anteriores, como el célebre relato Anaconda que se presenta aquí en una nueva versión breve. Algunos otros relatos sobre animales son los que venía publicando en la revista Caras y Caretas y que se reunieran hace pocos años en un volumen (Crónicas del bosque, Editorial Cántaro, disponible en la Biblioteca). Está sencillamente ilustrado en blanco y negro por Miguel Petrone, quien habitualmente hacía esta tarea en libros escolares o de literatura infantil, y suya también es la ilustración en color de la tapa dura.
Dice Emir Rodríguez Monegal sobre Suelo natal: “En él se incluyen relatos que sin alcanzar el nivel de los Cuentos de la selva, innovan en el rutinizado género del relato infantil. Allí Quiroga realiza su deseo de “ofrecer una moral viva, en vez de la confeccionada que en forma de anacrónicas moralejas” se acostumbra a servir a los niños y que él califica de “vacuna de mal gusto y vaguedades”.” (E. Rodríguez Monegal, El desterrado. Vida y obra de Horacio Quiroga, pág. 250, Buenos Aires, Ed. Losada, 1968, también disponible en la Biblioteca).
Aún hoy se puede disfrutar de la lectura de este libro escolar en cuyas páginas abrevaron, de niños, quienes son los octogenarios del presente. Podemos disfrutar del Horacio Quiroga conocido, asombrarnos de la crudeza de algunas páginas –pensando que estaban orientadas a niños- o evaluar con espíritu crítico algunas otras, desde la actual perspectiva de género.
(Compartimos, también, las tapas de los otros dos libros mencionados en esta reseña.)

.......................................
Guidi, Roberto, Retablo satírico
Estamos abocados al trabajo de destacar libros que, sin considerar exclusivamente su valía literaria, poseen un valor bibliográfico como testimonio de una época, de cierto sistema de pensamiento o de una obra considerada como un todo cuando el artista es multifacético.
En esta oportunidad poco tenemos para decir de las calidades artísticas de este conjunto de relatos donde predomina un aire de humor y la descripción de tipos urbanos o campestres. Roberto Guidi no está en las listas de autores que engrosan tal o cual otra generación literaria. Podría suponerse que, si no rescatáramos este volumen e incurriésemos en esta nota, Guidi seguiría transitando por un recto camino al olvido. Pero no queremos contribuir en un ápice a ese destino de desaparición a la que parece estar condenada la obra de Guidi. Para juzgarla hay que conocerla, y para conocerla tiene que ser visible.
Es curioso lo que le ha ocurrido a la obra artística de Guidi. Porque antes de publicar sus libros (a éste le siguió
Bocetos de caminante), el autor fue director y productor de cine mudo. Uno de los pioneros del cine nacional. Pero una particularidad signa la obra cinematográfica de Guidi: todos sus largometrajes se han perdido, no se conserva copia de ninguno de ellos. Sólo se conoce que rodó cuatro películas a partir de los comentarios que quedaron registrados en la crítica periodística de entonces. Ellos fueron El mentir de los demás (1919), comedia dramática centrada en las clases medias pueblerinas de la que también se ha perdido el guión y cuyo argumento no pudo reconstruirse, aunque sí su elenco y críticas recibidas; Mala yerba (1920), drama de cuyo guión también se carece y de argumento que ha podido fragmentariamente ser reconstruido a partir de la propaganda de su estreno: piénsese que, según es convención
del género, ni la publicidad ni la crítica de una película deben contar el final. En 1921 estrena
Ave de rapiña, de la cual apenas se conserva su mención en un artículo periodístico referido a los estrenos nacionales de ese año, y la fotografía de una única escena. Ni su argumento ni el reparto. De 1923 es su último largometraje, Escándalo a medianoche, una versión de la novela El sombrero de tres picos, de Pedro de Alarcón. Aquí sí se conoce su argumento íntegro y reparto, aunque no hay críticas publicadas. Con esta producción se cierra el trabajo cinematográfico de Guidi, en el cine mudo, pero no su labor como cineasta: en 1929 produce y dirige el primer cortometraje sonoro del cine sudamericano, Mosaico criollo (16 minutos, sistema Vitaphone, que sincronizaba un disco de audio con la cinta cinematográfica), pero Guidi, con la llegada de la palabra al cine –al igual que el personaje de El artista- sólo se asoma hasta los bordes de esta nueva estética y deja definitivamente de rodar.
Roberto Guidi nació en Buenos Aires en 1890, se graduó en economía, ejerció la docencia mientras desarrollaba sus experiencias fílmicas y, luego de éstas, se dedicó al periodismo cultural y la literatura. Falleció en 1958. El ejemplar que poseemos está autografiado y dedicado por el autor, y disponible para su lectura en el salón de la Biblioteca Popular Sudestada.
..........................................
Borges, Jorge Luis, El otro, el mismo, Buenos Aires, Ed. Emecé, 1969, 1ra. edición.
Es el escritor que menos se lee pero de quien más se habla. Es imposible, para cualquier escritor nacional que se precie, no estar atravesado por la palabra de Borges, no reconocer alguna influencia de él, aunque la crítica prosiga a la admiración.
En esta ocasión hemos obtenido en donación un ejemplar bellamente editado de la primera edición del poemario El otro, el mismo, de 1969. En su prólogo afirma Borges que de sus libros de versos es el que prefiere. Podemos estar de acuerdo con el autor aunque toda su poesía sea de apreciar.
La edición tiene la particularidad de que sus guardas y lámina frente a la portada fueron ilustradas por Raúl Soldi con varios de los clásicos temas borgeseanos.
Llama la atención la variación del índice de este libro respecto de la versión definitiva de la obra de Borges. Casi la mitad de los poemas que las Obras Completas incluyen en El Hacedor (1960) están contenidos en este volumen, que es posterior. Faltan en la edición que poseemos dos de los tangos de Para las seis cuerdas que sí fueron agregados en las Obras Completas y, como contrapartida, contiene el capítulo titulado Museo que las Obras Completas adjudican a El Hacedor. Estas variaciones en los índices llevaron también a Borges a modificar el prólogo original del libro: en el que poseemos, se place de que el volumen contiene ese gran poema –dedicado a María Esther Vázquez- titulado Poema de los dones (Nadie rebaje a lágrima o reproche / Esta declaración de la maestría / De Dios, que con magnífica ironía / Me dio a la vez los libros y la noche.) En el prólogo del libro correspondiente a las Obras Completas traslada su jactancia al Otro poema de los dones. También en la segunda versión del prólogo deja de justificarle la preferencia su poema Límites (Si para todo hay término y hay tasa / Y última vez y nunca más y olvido / ¿Quién nos dirá de quién, en esta casa / Sin saberlo, nos hemos despedido?) Borges ya no lo menciona cuando explica por qué es su libro de versos preferido.
En el extenso recorrido por sus 263 páginas, encontramos los tangos que escribió para las seis cuerdas y que con ese título publicara en 1967 y musicalizara Piazzolla. En el tango ¿Dónde se habrán ido? escribe Borges estos versos con las que cerramos la nota: “-No se aflija. En la memoria / De los tiempos venideros / También nosotros seremos / Los tauras y los primeros. / El ruin será generoso / Y el flojo será valiente: / No hay cosa como la muerte / Para mejorar a la gente.”
................................................
Barrett, Adolfo, El dolor paraguayo – Lo que son los yerbales, Buenos Aires, Ed. La Protesta, circa 1929, 1ra. edición.
Todo se hace a pulso en Sudestada: una socia solidaria nos avisó que había libros suyos para retirar, en donación, y allá fuimos a traerlos a pie tres compañeros: dos enormes bolsas con rico material de ficción y antropología, casi cien ejemplares.
Entre ellos, el libro que nos ocupa hoy: un volumen con dos trabajos del anarquista español Rafael Barrett titulados El dolor paraguayo y Lo que son los yerbales. En ambos casos es la recopilación de artículos periodísticos publicados en el final de la vida del escritor, durante los años 1908 y 1909, durante su estancia en la que fue su patria adoptiva, Paraguay.
Barrett llevó una vida aventurera, de contrastes, breve, fecunda. Dueño de un carácter díscolo, durante una juventud inquieta no le faltaron los duelos y por las desgraciadas consecuencias de uno debió salir hacia América. Recaló primero en Buenos Aires, donde ejerció el periodismo, pero en seguida pasó a Paraguay, donde se produjo una radical mudanza en sus ideas: se transformaron en libertarias. Era el Paraguay de principios del siglo XX, que aún arrastraba las consecuencias del desastre demográfico que le produjo ese verdadero genocidio que fue la Guerra de la Triple Alianza. Un pueblo casi sin varones, sometido a la esclavitud por la propia oligarquía y la de los vencedores brasileños.
La lectura de las crónicas de El dolor paraguayo es terrible. Uno cree hallarse ante relatos –bien logrados- de ficción, o ante la descripción de hábitos medievales. Pero no: es el reflejo cotidiano en la prensa de quien prestó su voz a quienes no podían alzar la suya. Es el trabajo intelectual honesto de quien decide que su pluma es un arma contra la opresión. Más específico por su temática, Lo que son los yerbales abreva en los mismos dolores paraguayos, en los mismos dolores del campesinado exprimido hasta la muerte. En el siglo XX.
Barrett debió emigrar de Paraguay por su actividad política y, enfermo de tuberculosis, tras recalar en Uruguay y Brasil llegó a Francia, donde murió en 1910. Tenía 34 años.
El volumen publicado por Editorial La Protesta no tiene fecha, pero podemos situarlo en 1929 y no más allá de 1932. El ejemplar está encuadernado en tapa dura y en buen estado. Por su valor bibliográfico, se presta en el interior de la Biblioteca.
.......................................................................................
3º ENTREGA EDICION ESPECIAL: Literatura de pensamiento nacional y latinoamericano
Cumpliendo el plan proyectado en tercer término, haremos una muestra de la literatura en la que la juventud abrevó en los años de la resistencia peronista, en la confluencia de vertientes marxistas con el peronismo, al imbricarse –sin contraponerse- el pensamiento socialista con el nacional. Es un período que abarca el final de la década del 50, toda la década del 60 y comienzos de los 70 y que va de la mano del revisionismo histórico que era fuente de debate diario en los círculos universitarios de esos años. Los movimientos sociales en todo el mundo, la descolonización, el tercermundismo, la teología de la liberación y el hito de la Revolución Cubana están reflejados en estos títulos.
El revisionismo histórico:
De la mano de historiadores como José María Rosa se dio un proceso de revisión de la versión mitrista de la historia argentina, cuestionando al panteón de próceres y rescatando del forzado olvido a los caudillos populares que fueron, en los años inmediatos siguientes, paradigma de los movimientos populares.
Esta revisión histórica transitaba de la mano de la teoría de la dependencia, formulación teórica de aquellos años (cuyo análisis nos excede, y entre cuyos autores podemos mencionar a Enzo Faletto, Fernando Henrique Cardoso o Celso Furtado). Pero quizás el mejor escritor de esta camada de revisionistas, dueño de una prosa cautivante, fuera Abelardo Ramos, que asoció el pensamiento marxista al nacional, introduciendo el concepto del socialismo criollo y hasta llegando a participar electoralmente en apoyo de Perón, años más tarde.
La revolución cubana y el rol de los EEUU:
El hito político de fines de los cincuenta y principios de los años sesenta fue la Revolución Cubana, fenómeno seguido (y precedido) de las intervenciones militares estadounidenses -en el contexto de la Guerra Fría- en diversos estados latinoamericanos. Dos libros ilustran estos momentos: el célebre Escucha, Yanqui, del sociólogo norteamericano C. Wright Mills y un libro posterior, perteneciente a la colección Cuadernos de la revista Crisis, de Gregorio Selser: Los Marines.
Los curas tercermundistas:
Con posterioridad a los encuentros en Medellín (Colombia) y Puebla (México), de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, emergió en el subcontinente una corriente de sacerdotes que consideraron que el compromiso religioso que habían abrazado debía extenderse hacia formas participativas que los involucraran con la vida de los sectores populares y con sus demandas de participación política y liberación. Nace así el movimiento de sacerdotes tercermundistas, uno de cuyos máximos referentes es el obispo brasilero Helder Cámara. De la articulación de marxismo y cristianismo, surge una notable influencia ideológica en la juventud de la época: la teología de la liberación.
El pensamiento nacional:
Aunque no se tratara estrictamente de autores peronistas, sino que los hubo con orígenes radicales o nacionalistas, en estos años se realizó una relectura de autores de décadas anteriores que fueron integrados a las nuevas interpretaciones históricas: el General Enrique Mosconi, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche.
Los mismos develaron a los jóvenes de los años sesenta que la dependencia económica y la opción de las oligarquías locales por constituirse en un capitalismo periférico (tesis de Florestan Fernandes), constituían barreras a ser removidas mediante la acción política. Luego de la decepción desarrollista, se abrió camino una imbricación entre las ideas marxistas (fue formidable el trabajo intelectual de Silvio Frondizi en este aspecto) y las alternativas políticas que los jóvenes fueron forjando en esos años germinales de las opciones insurgentes.
Pronto se produjo un matrimonio impensado: los intelectuales con el peronismo. Numerosos autores de proveniencia marxista encontraron que el peronismo –cauce político del pueblo- era el movimiento donde transformar en acto a la patria socialista. Quizás el hombre que atraviesa a todos estos períodos sea, indudablemente, John William Cooke, pero son de destacar los aportes al socialismo nacional de Juan José Hernández Arregui y Rodolfo Puigross, éste último, luego, rector de la UBA durante la primavera camporista. El libro que se muestra más abajo es una reedición del original, de 1945.
La reseña realizada no constituye un recorrido completo por la literatura del tiempo en análisis, sino un camino, arbitrario, transitado a partir de ciertos hitos –casuales- como lo son aquellos libros hallados en la Biblioteca Popular Sudestada en los últimos meses, en el proceso de catalogación de los mismos. Es, también, una invitación a sumarse a la misma para realizar con su patrimonio bibliográfico las investigaciones que atañen a los temas de interés de nuestros socios y vecinos.
2º ENTREGA EDICION ESPECIAL: Literatura Gorila
Cumpliendo el plan proyectado, exhibimos en segundo lugar la parte, quizás, más curiosa de esta muestra: la literatura visceralmente antiperonista, producida en su mayoría en los años inmediatamente posteriores a la llamada Revolución Libertadora. Libros escritos con la finalidad manifiesta de denostar al gobierno caído, a su líder, a su obra de gobierno, y con una pretensión de denuncia de arbitrariedades y desfalcos. Se trata de libros raros de hallar. Un catálogo de literatura gorila.
El que ilustra la nota más arriba, La mujer del látigo es un libelo escrito bajo el seudónimo de Mary Main y podría considerarse como el antagonista de La razón de mi vida. En un estilo pulcro, que afecta el mayor desapasionamiento y objetividad, narra la vida, ascenso y muerte de Eva Perón. Claro está que Mary Main detesta a su biografiada y no consigue disimularlo. Uno imagina a una escritora atildada frunciendo la naricita al escribir esas páginas, pero tolerándolo todo por la educación de los cabecitas. A veces, cuando tiene que condescender a admitir algún logro, lo hace plagando el derredor del texto con juicios mordaces sobre las supuestas ultra-intenciones auténticas de la biografiada, en una narrativa que, de testimonial, pasa a ser omnisciente. Es muy útil leerlo, hoy, porque nos permite robustecer la sensación de que cierto tipo de análisis no son ideológicos sino de clase y resisten al progreso del tiempo.

El pequeño libro El llanto de las ruinas es explicativo desde su tapa sobre su temática. Recoge los episodios acaecidos en Buenos Aires a continuación del bombardeo a la población civil indefensa en Plaza de Mayo, el día 16 de junio de 1955, sobre los que no menciona una palabra. El libro carece de contratapa, y se encuentra en regular estado

No menos recomendable es la lectura de esta novelita que se presenta como testimonial: Mis amores con Perón, cuya autora sería Nelly Madier. Es bien conocida –por lo pública que fue- la relación sentimental de Perón, ya viudo, con una joven estudiante secundaria de la UES, Nelly Rivas. Esta novela, que se presenta como escrita por su protagonista, narra como si fuese una pequeña novelita rosa la vida de la joven antes de conocer al Presidente y el comienzo de las relaciones entre ambos, si bien jamás desciende a la recreación de detalles íntimos, sino que –con asiento en la moral de la época- hace hincapié en la gran marca que esta relación ha significado para el resto de su vida a una joven inocente.

Pasamos ahora a los estudios históricos sobre el régimen depuesto. Lo primero es caracterizar bien al enemigo: entonces, si tenemos un tirano prófugo, le tenemos que llamar tiranía al gobierno derrocado. Y como ya tuvimos alguna antes, por las dudas, numeremos desde el dos: segunda tiranía. Tenemos aquí el clásico de Eduardo F. Sanchez Zinny: El culto de la infamia. Historia documentada de la segunda tiranía Argentina.
Si bien no en la misma línea que las anteriores publicaciones, el Dr. Pedro Ara, el médico embalsamador del cuerpo de Eva Perón, también tiene su libro. El caso Eva Perón se titula, y la notoriedad del referido caso viene de la mano del robo del cuerpo y su ocultamiento durante varios lustros luego del derrocamiento de Perón, extremo que por si mismo, en soledad, testimonia sobre la extrema violencia y el tinte macabro de las relaciones sociales y políticas al interior de la Argentina de entonces.

Quien esto escribe no quiere disimular sus discrepancias ideológicas con el peronismo, con Perón, con su pendular conducta política previa al retorno al país y en su tercera presidencia. Pero considera que si hay que incurrir en diatribas para impugnar políticamente al adversario, entonces, o no hay argumentos o no hay diferencias con el adversario, y todo se reduce a una cuestión personal. Y ahí se acaba todo diálogo o, al menos, todo interés científico histórico. Y cada libro queda como una reliquia que habla de los propios autores mejor (o peor) que del universo que se pretende retratar.
.......................................................................................
1º ENTREGA EDICION ESPECIAL: Literatura Peronista
Cumpliendo el plan proyectado, exhibimos en primer término una muestra de la literatura generada por el peronismo, su corpus doctrinario: libros de autoría del propio Perón, de Eva Perón y de autores peronistas durante las tres presidencias. Podrían considerarse a estos textos como las dos llaves que encierran al periodo entero en análisis.
Más arriba encontramos dos textos, disponibles en la Biblioteca para su consulta en sus instalaciones exclusivamente, compendiando doctrina peronista. Libros de difusión, de formación de dirigentes. Recordemos que el peronismo abrevó sus cuadros del sindicalismo socialista y comunista, del nacionalismo católico y de jóvenes nacionalistas radicales. O de las bases sindicales de trabajadores sin participación política previa. A ellos había que dotar de un cuerpo doctrinario y estos libros cumplían esa función.
Los dos libros que siguen, si bien escritos en los años 40 y 50, fueron reeditados durante la tercera presidencia de Perón, y pasados de mano en mano con avidez entre los jóvenes que habían encontrado en el peronismo el cauce para sus aspiraciones transformadoras: La comunidad organizada y Conducción política, dos auténticos clásicos.
Arturo Sampay fue uno de esos raros ejemplos de intelectuales que tempranamente adhirió al proyecto peronista. Reconocido jurista proveniente del radicalismo, tuvo enorme influencia en el texto de la Constitución de 1949 y se convirtió en la principal espada legislativa de Perón en la Constituyente de ese año. No obstante, cayó en desgracia junto con Mercante y debió exiliarse. Aquí, su libro Constitución y Pueblo (1974), editado tras su reivindicación.
La labor gubernativa del peronismo necesitaba ser resaltada. La prensa escrita y los libros complementaban la labor de las radios. Numerosos textos difundían la acción de gobierno y la palabra del líder de los trabajadores.
Se forjó también una construcción histórica propia, contextualizando a los dos primeros períodos de gobierno de Perón en el marco de la complementación de la gesta independentista iniciada en el sexenio 1810-1816. Así, se proclamó la independencia económica y se apeló también a parafrasear la conocida frase que la historia mitrista afirmara expresada por el pueblo en la Semana de Mayo:
Pero, a la vez, considerando que la gestión peronista había venido a dar respuesta al célebre requerimiento popular:
También había que defenderse de los embates de la oposición. Este raro libro cuenta con facsímiles de documentos y fotografías de lo que ha de haber constituido un suceso que llenara por varios días las páginas de los diarios: la apertura pública de la declaración jurada de bienes de Perón. En su interior se puede leer la declaración manuscrita, y apreciar fotografías de su apertura ante el escribano de la Presidencia y en presencia de diplomáticos extranjeros.
En la misma línea de otros títulos comentados más arriba, este otro clásico de la literatura peronista en una edición de los años noventa:
Un buen broche para cerrar esta antología de textos, también disponible en la Biblioteca Popular Sudestada:
En tres entregas sucesivas, compartiremos con nuestros lectores una edición especial de la sección Perlas escondidas – Los hallazgos bibliográficos en la Biblio.
La particularidad será que cada capítulo se referirá a varios libros y un eje temático atravesará a los tres. En todos los casos, son libros que pertenecen al catálogo de la Biblioteca Popular Sudestada y que han sido recibidos durante los últimos meses en las donaciones de libros usados que realizan vecinos y socios.
En primer término ofreceremos una muestra de la literatura generada por el peronismo, su corpus doctrinario: libros de autoría del propio Perón, de Eva Perón y de autores peronistas durante las tres presidencias. Podrían considerarse a estos textos como las dos llaves que encierran al periodo entero en análisis.
En segundo lugar exhibiremos la parte, quizás, más curiosa de esta muestra: la literatura visceralmente antiperonista, producida en su mayoría en los años inmediatamente posteriores a la llamada Revolución Libertadora. Libros escritos con la finalidad manifiesta de denostar al gobierno caído, a su líder, a su obra de gobierno, y con una pretensión de denuncia de arbitrariedades y desfalcos. Se trata de libros raros de hallar. Un catálogo de literatura gorila.
En tercer término haremos una muestra de la literatura en la que la juventud abrevó en los años de la resistencia peronista, en la confluencia de las vertientes marxistas con el peronismo, al imbricarse –sin contraponerse- el pensamiento socialista con el nacional. Es un período que abarca el final de la década del 50 y toda la década del 60 y que va de la mano del revisionismo histórico que era fuente de debate diario en los círculos universitarios de esos años, hasta principios de los años 70. Los movimientos sociales en todo el mundo, la descolonización, el tercermundismo, la teología de la liberación y el hito de la Revolución Cubana están reflejados en estos títulos.
Más arriba hay una muestra de los tres períodos: el libro de Arturo Sampay, el jurista del peronismo que forjó la Constitución de 1949. El libelo escrito bajo el seudónimo de Mary Main, auténtica pieza literaria de la antología del odio, de un estilo pulcro y mordaz hasta el desprecio, que vale la pena leer por las proyecciones que arroja hacia el presente. Y uno de los clásicos de Hernández Arregui, autor infaltable en las lecturas de los jóvenes que abrazaron el peronismo en los años 60 y 70.
Todos estos libros, y los que se mencionarán en las sucesivas entregas, disponibles en la Biblioteca Popular Sudestada, para préstamo algunos, y otros para lectura exclusivamente en el salón de la misma.
..........................................
Agustín Cuzzani, Lluvia para Yosia, Buenos Aires, Ed. Mayo, 1950, 1era. edición.
Uno toma un libro para comentar en esta sección, de los varios hallazgos valiosos recientes, y se encuentra sin pensarlo con una novela formidable de un gran autor nacional.
Se trata de un ejemplar de la primera edición de la primera novela de Agustín Cuzzani, Lluvia para Yosia, publicado en 1950 cuando aquél tenía 26 años de edad. Está autografiado por el autor y dedicado a un colega suyo, abogado, “en tren de buena vecindad”.
Cuzzani es mucho más conocido como dramaturgo y creador de un género teatral propio, la farsátira. Autor de grandes éxitos teatrales que se han convertido en clásicos, nos basta con poner en la lista a una terna de la década del 50: la premiada Una libra de carne, la celebrada El centrorfoward murió al amanecer (llevada también al cine, con guión propio), y otro clásico como Los indios estaban cabreros. Esto, sin mengua de su notable obra teatral posterior.
Notable crítico de la realidad social, utilizó un recurso poco transitado en nuestras letras para cuestionar a la argentinidad y, con ello, al hombre universal: el humor, mezclado con el absurdo.
Antes de largarse al teatro con el grupo Fray Mocho, Cuzzani había publicado, a los 17 años, los relatos de Mundos absurdos. Y en 1950, el volumen que hoy nos ocupa.
Lluvia para Yosia es una novela corta que está atravesada por la cuestión del deseo como motor del cambio individual y social. También es una novela que habla de la construcción de la casualidad, del destino y del amor. Yosia, una adolescente que no sale jamás de su habitación, espera en cada lluvia que llegue cierto hombre que ha visto en sueños. Lo espera desnuda. Una noche de lluvia se decide por salir a la calle a encontrarlo. Todo el relato transcurre en dos jornadas: un largo periplo circular cargado de metáforas que un joven Cuzzani nos prodiga, generoso.
Dos cuentos completan el volumen, como yapa y adelanto de temas de su obra dramática futura: Lunes para Beluver es un relato entre absurdo y fantástico donde el protagonista, Elías Beluver, es el mismo de su próxima obra teatral Una libra de carne. Y en las páginas del relato en primera persona, casi un diario personal, titulado Mar para un gran navegante, Cuzzani nos está adelantando preocupaciones que vendrán en Los indios estaban cabreros. Un gran navegante parte a la mar con la esperanza de jamás hallar tierra. Sabemos que la encuentra.
Lluvia para Yosia, una nueva perlita escondida –y ahora hallada- en la Biblioteca Popular Sudestada.
.......................................
Tita Merello, La calle y yo, Buenos Aires, Ed. Kier, 1972, 1era. edición.
En esta ocasión la Biblioteca Popular Sudestada comparte el hallazgo de un libro raro de encontrar por varios motivos.
Es un ejemplar de la primera edición del único libro que escribiera y publicara Tita (Laura Ana) Merello, y que contiene diversas historias reales, propias, escritas en un formato conciso, directo, similar al que la autora utilizara –en lenguaje oral- para las diversas participaciones televisivas y radiales que realizara en su larga vida.
Los mismos dan cuenta de una infancia desdichada, alejada de todo afecto, de una iniciación sexual prematura, de un posible tránsito por la prostitución y de la construcción íntegra que Tita debió hacer de sí misma, debiendo, inclusive, aprender a leer y escribir de adulta ya que no fue alfabetizada de niña. No faltan, en su tono intimista, como dialogando con la lectora, las alusiones a vos, muchacha ni las evocaciones de su perro Corbata.
El recorrido por estas páginas, si bien puede resultar algo sobrecargado de apelaciones a la fe religiosa de la autora, es también el testimonio de una mujer que –como varias otras que hemos rescatado desde estas columnas- tuvo una notable incidencia en la construcción social de la igualdad de la mujer argentina ante el modelo machista.
Puede sorprender, no obstante, la falta casi total de alusión a las circunstancias políticas de la época –en su descargo, piénsese que fue publicado durante una dictadura militar- pero sin duda alguna rezuma nostalgia ante una Argentina que se estaba quedando en la historia, ante nuevos tiempos y profundos cambios sociales en ciernes.
Gombrowicz, Witold, Ferdydurke, Buenos Aires, Ed. Argos, 1947, 1era. edición.
Una vez más podemos congratularnos de que la Biblioteca Popular Sudestada sume un valiosísimo libro a su acerbo. Tanto por la calidad literaria y el talento de su autor, como porsu valor bibliográfico.
Se trata de un ejemplar en buenas condiciones de conservación, intonso, de la primera edicióncastellana de Ferdydurke, la famosa obra modernista de Witold Gombrowicz.
Gombrowicz es uno de esos autores extraños que suelen caer por estas pampas como por unartificio de la casualidad, y luego arraigan. Nacido en Polonia en 1904 en una familia perteneciente a la nobleza polaca, había publicado ferdydurke en su país natal y cobrado notoriedad por esa novela que dividió a la crítica. Viaja a Buenos Aires en 1939 y lo sorprende la invasión nazi a su país en la travesía. Impedido de volver, sobrevive en medio de penurias materiales que lo sumieron en la pobreza. Pero esta contingencia, en Buenos Aires, siendo extranjero, no podía constituir un impedimento. Continúa escribiendo y publicando, y se constituye un círculo de jóvenes admiradores a su alrededor. Es con ellos, en tertulias literarias en la sala de ajedrez del Café Rex, que traduce Ferdydurke al español. En el prólogo nombra a una parva de jóvenes de distintas regiones de la patria latinoamericana, quienes le ayudaron con paciencia y la alegría propia del trabajo colectivo a encontrar verbos, giros, algún adjetivo intraducible y palabras olvidadas. Se destaca en ese grupo fecundo Adolfo de
Obieta (de tal palo, porque es el hijo de Macedonio Fernández, y quien también acometiera la tarea titánica de recopilar la obra de su padre).
Witold permanece en Argentina hasta 1964, cuando acepta una invitación para radicarse en París. Allí fallece, en 1969. Los libros que publicó en Argentina fueron traducidos al polaco y circularon clandestinamente en su patria, a la que nunca pudo regresar. Entre ellos, sus Diarios, en los que comparte las impresiones que le provocan los argentinos que trata en su vida social y cultural. Entre ellos, conoce a Mario Santucho, y casi azora su certera mirada al
principiar los años 60: “Un poco oblicuo, a lo indio, robusto, sano, con ojos de astuto soñador, dulce y terco... ¿qué porcentaje tendrá de indio? Y algo más todavía, algo importante, es un soldado nato. Sirve para el fusil, las trincheras, el caballo.”
Por su valor, Ferdydurke sólo puede prestarse en el interior de la Biblioteca. Cuestión de llevarse el mate y leerlo en los sillones en varias tardes.
Hux, Meinrado, Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño, Buenos Aires, Ediciones del Elefante Blanco, 1999, 1era. edición.
Poniendo orden en los estantes, hemos encontrado un libro que, aunque relativamente reciente, no por ello posee menor valor bibliográfico, además de dar a luz episodios históricos casi desconocidos. Se encuentra autografiado por su autor.
Se trata de la recopilación que el Padre Meinrado Hux realizó de las memorias de Santiago Avendaño. Este fue un niño raptado en 1842 por los ranqueles a la edad de siete años por un malón que asoló la estancia donde vivía, en el sur de la provincia de Santa Fe. Llevado a las tolderías, fue adoptado por el cacique Caniú. Aprendió la lengua de sus captores y sus costumbres hasta asimilarse todo lo que era posible sin dejar nunca de añorar la libertad perdida. Como había alcanzado a aprender a leer, era muy valorado por los ranqueles como intérprete. Se hizo amigo del Coronel Baigorria, un cristiano unitario que se había ido a vivir con sus hombres a las tolderías. Este lo ayudó a escapar. En 1849, con catorce años, Avendaño realizó una travesía de siete días por el desierto pampeano y varias veces estuvo a punto de morir, hasta llegar a las afueras de la ciudad de San Luis.
El relato, a veces árido al enumerar las genealogías de los ranqueles, se vuelve intenso y cinematográfico cuando narra su huída y las vacilaciones previas. Y cuando parece que todas sus penurias han llegado a su fin, y vuelve a encontrarse con su familia, es presentado a Rosas, en cuya milicia debe sufrir enormes privaciones e incluso prisión, extendiéndose su relato a la descripción de la vida porteña en los últimos dos años del gobierno rosista.
Lo más notable de este libro, si se quiere, es la percepción de que a contramano de lo que la historiografía emanada del conquistador del desierto ha venido machacando, los pueblos originarios que poblaban la región pampeana y patagónica poseían una organización política, una historia, una nobleza, alianzas y guerras, hábitos de trabajo e instituciones. Aún el lector preparado encontrará sorpresas en estas páginas, y hacen al libro muy recomendable.
Meinrado Hux, fallecido nonagenario hace pocos meses, era un sacerdote suizo que desde joven estaba instalado en el país, en Los Toldos, lugar donde se interesó por la historia de las fronteras en el siglo XIX, dedicándose a develarla y exhumar documentos históricos. Es recopilador, también, de la continuación de las memorias de Avendaño: Usos y costumbres de los indios de La Pampa. Santiago Avendaño, publicado por la misma editorial y en el año 2000. También se encuentra en la Biblioteca.
.........................................
Karl Marx, El Capital, Buenos Aires, ed. Cartago, 1956.
En un lote de libros donados, la Biblioteca Popular Sudestada ha obtenido una de las obras máximas del pensamiento universal: El Capital. El editor afirma haber cotejado la traducción de Wenceslao Roces con otras traducciones y presenta en cinco volúmenes a los tres libros de la obra.
Karl Marx es, como Hegel, Freud o Einstein uno de esos pensadores que dan a la luz sistemas científicos y filosóficos complejos, globales, de enorme magnitud, que proporcionan nuevos paradigmas al pensamiento. Pensadores insoslayables a la hora de analizar al ser humano desde diversos aspectos, en el mundo físico, social o psíquico, o en todos a la vez, son siempre combatidos con encono por sus contradictores.
El Capital es un trabajo inconcluso de Marx, que consta de tres partes, de las cuales sólo publicó en vida la primera, en 1867. Su amigo, Friedrich Engels, publicó el resto luego de la muerte de Marx, acaecida en 1883: las segunda y tercera partes fueron publicadas en 1885 y 1894. Aún así, el trabajo está inconcluso.
Es muy difícil enunciar, en pocas palabras, en qué consiste Das Kapital. Marx ha sido el autor de quien más se ha hablado sin haberlo leído jamás. Pero podemos decir que en esta obra monumental se analiza el proceso de formación del capital en el actual modo de producción imperante en la humanidad: el modo de producción capitalista. Y se describe y analiza, también, su funcionamiento, su lógica interna, el pasaje del modo de producción feudal al actual, hasta poner en evidencia que el modo de producción capitalista consiste, en realidad, en determinado modo de relacionarse socialmente los sujetos. Al contextualizarlo históricamente, Marx da la pauta de que el modo de producción capitalista es un momento de la historia –y la historia es producción social humana- que por su misma esencia es modificable por los actores sociales. Vale decir: de ningún modo el capitalismo es un modo natural de relacionarse los sujetos, sino que es una construcción social.
Uno de los grandes descubrimientos de Marx consiste en echar luz sobre el trabajo en la sociedad capitalista: en la misma, la característica particular es que grandes masas de trabajadores sólo tienen para ofrecer la puesta a disposición de su fuerza de trabajo a los capitalistas (los propietarios privados de los medios de producción), a cambio de un salario. Del análisis del salario y del proceso del trabajo, Marx llega a la conclusión de que existe una diferencia entre dicho salario y el valor introducido en la materia por el trabajador mediante su trabajo y -más aún- con su valor de intercambio. Y que esa diferencia, denominada plusvalía, apropiada por el propietario de los medios de producción (el capitalista), es el signo esencial del modo de producción capitalista.
Dicho de otro modo: el capitalista paga al trabajador, por su trabajo, un salario que es el monto imprescindible para que éste sobreviva y engendre a otra generación de trabajadores (sus hijos). Pero lo que el trabajador produce en la materia, modificándola, y el precio al que el capitalista vende ese producto, es mucho más que lo que él recibe como salario.
Este mecanismo, bastante evidente apenas se lo analiza, está embozado en prácticas sociales que lo presentan como el único modo de relacionarse socialmente, el modo más eficiente de producir, y es consagrado mediante leyes como el único permitido. Las leyes son, en consecuencia, el emergente del modo de producción capitalista, y no al revés como aparentan serlo.
Aproximándose el Día del Trabajo, nada mejor que reflexionar profundamente acerca del trabajo que día a día realizamos en nuestra sociedad, para explorar otros modos de relacionarnos socialmente y para, también día a día, ponerlos en acto con la práctica cotidiana. Como lo vienen haciendo los trabajadores de la ex Zanón, del Hotel Bauen, y de cientos de fábricas y empresas recuperadas, o emprendimientos productivos vecinales o cooperativos.
...................................Karl Marx es, como Hegel, Freud o Einstein uno de esos pensadores que dan a la luz sistemas científicos y filosóficos complejos, globales, de enorme magnitud, que proporcionan nuevos paradigmas al pensamiento. Pensadores insoslayables a la hora de analizar al ser humano desde diversos aspectos, en el mundo físico, social o psíquico, o en todos a la vez, son siempre combatidos con encono por sus contradictores.
El Capital es un trabajo inconcluso de Marx, que consta de tres partes, de las cuales sólo publicó en vida la primera, en 1867. Su amigo, Friedrich Engels, publicó el resto luego de la muerte de Marx, acaecida en 1883: las segunda y tercera partes fueron publicadas en 1885 y 1894. Aún así, el trabajo está inconcluso.
Es muy difícil enunciar, en pocas palabras, en qué consiste Das Kapital. Marx ha sido el autor de quien más se ha hablado sin haberlo leído jamás. Pero podemos decir que en esta obra monumental se analiza el proceso de formación del capital en el actual modo de producción imperante en la humanidad: el modo de producción capitalista. Y se describe y analiza, también, su funcionamiento, su lógica interna, el pasaje del modo de producción feudal al actual, hasta poner en evidencia que el modo de producción capitalista consiste, en realidad, en determinado modo de relacionarse socialmente los sujetos. Al contextualizarlo históricamente, Marx da la pauta de que el modo de producción capitalista es un momento de la historia –y la historia es producción social humana- que por su misma esencia es modificable por los actores sociales. Vale decir: de ningún modo el capitalismo es un modo natural de relacionarse los sujetos, sino que es una construcción social.
Uno de los grandes descubrimientos de Marx consiste en echar luz sobre el trabajo en la sociedad capitalista: en la misma, la característica particular es que grandes masas de trabajadores sólo tienen para ofrecer la puesta a disposición de su fuerza de trabajo a los capitalistas (los propietarios privados de los medios de producción), a cambio de un salario. Del análisis del salario y del proceso del trabajo, Marx llega a la conclusión de que existe una diferencia entre dicho salario y el valor introducido en la materia por el trabajador mediante su trabajo y -más aún- con su valor de intercambio. Y que esa diferencia, denominada plusvalía, apropiada por el propietario de los medios de producción (el capitalista), es el signo esencial del modo de producción capitalista.
Dicho de otro modo: el capitalista paga al trabajador, por su trabajo, un salario que es el monto imprescindible para que éste sobreviva y engendre a otra generación de trabajadores (sus hijos). Pero lo que el trabajador produce en la materia, modificándola, y el precio al que el capitalista vende ese producto, es mucho más que lo que él recibe como salario.
Este mecanismo, bastante evidente apenas se lo analiza, está embozado en prácticas sociales que lo presentan como el único modo de relacionarse socialmente, el modo más eficiente de producir, y es consagrado mediante leyes como el único permitido. Las leyes son, en consecuencia, el emergente del modo de producción capitalista, y no al revés como aparentan serlo.
Aproximándose el Día del Trabajo, nada mejor que reflexionar profundamente acerca del trabajo que día a día realizamos en nuestra sociedad, para explorar otros modos de relacionarnos socialmente y para, también día a día, ponerlos en acto con la práctica cotidiana. Como lo vienen haciendo los trabajadores de la ex Zanón, del Hotel Bauen, y de cientos de fábricas y empresas recuperadas, o emprendimientos productivos vecinales o cooperativos.
Herminia Brumana, Me llamo niebla, Buenos Aires, edición de autor, 1946, 1era. edición.
La Biblioteca Popular Sudestada ha obtenido en donación un apreciable ejemplar del volumen de cuentos Me llamo Niebla, de Herminia Brumana, en su primera edición.
El mismo está autografiado por su autora con una caligrafía clara, y con el trazo diagonal ascendente de su límpida firma, como se ve en la dedicatoria de la foto superior.
 Herminia Brumana fue una mujer que incansablemente luchó por la igualdad de los géneros. Nacida en Pigüé, en 1897, combatió con encono desde muy joven la cerrada moral pueblerina de esa alejada localidad bonaerense. Graduada de maestra, a sus veintiún años publicó un libro de texto escolar que se escabullía de todos los moldes pedagógicos: Palabritas. La cerrada oposición del cuerpo docente local a sus métodos de enseñanza, a la simultánea dirección que hacía de una revista literaria llamada Pigüé y a su rechazo a la docencia entendida como una cómoda carrera administrativa, la llevaron a confrontar con las autoridades, pero consiguió apoyo a sus ínfulas reformistas en los más altos niveles del ministerio de educación provincial; tras ello regresó con la frente alta a su pueblo, a cuyas mujeres diseccionó en un libro de ensayos titulado Cabezas de mujeres (1923). Pero para alejarse de ese ambiente agobiante viajó a Buenos Aires, y se instaló en Avellaneda, donde conoció a quien sería su esposo, el dirigente socialista Juan Antonio Solari. Con mayor libertad para trabajar en la docencia, se encontró con un alumnado en la pobreza más angustiante. ¿Cómo enseñar las primeras letras a quienes venían a la escuela sin comer la noche anterior? Alternó una labor social, educativa y literaria, escribiendo en revistas y diarios, orientando sobre todo sus palabras a la mujer, a quien buscó por todos los medios rebelarla contra los mandatos sociales que le imponían obediencia a un varón, o una realización de vida que se agotaba con un buen matrimonio. Su literatura puede considerarse, sin ninguna connotación peyorativa, de didáctica. Se consideraba discípula del escritor anarquista Rafael Barret, y sus ideas políticas eran libertarias y socialistas, aunque su feminismo excedía largamente a la mera obtención del voto, derecho político vedado a la mujer de entonces. Intervino con fervor en la campaña por la liberación de los presos de Bragado, aquellos obreros presos entre 1931 y 1942 por una causa policial armada. Tras un regreso a la docencia -esta vez con adultos- Herminia Brumana falleció en 1954, y numerosas escuelas, bibliotecas y calles del país llevan su nombre.
Herminia Brumana fue una mujer que incansablemente luchó por la igualdad de los géneros. Nacida en Pigüé, en 1897, combatió con encono desde muy joven la cerrada moral pueblerina de esa alejada localidad bonaerense. Graduada de maestra, a sus veintiún años publicó un libro de texto escolar que se escabullía de todos los moldes pedagógicos: Palabritas. La cerrada oposición del cuerpo docente local a sus métodos de enseñanza, a la simultánea dirección que hacía de una revista literaria llamada Pigüé y a su rechazo a la docencia entendida como una cómoda carrera administrativa, la llevaron a confrontar con las autoridades, pero consiguió apoyo a sus ínfulas reformistas en los más altos niveles del ministerio de educación provincial; tras ello regresó con la frente alta a su pueblo, a cuyas mujeres diseccionó en un libro de ensayos titulado Cabezas de mujeres (1923). Pero para alejarse de ese ambiente agobiante viajó a Buenos Aires, y se instaló en Avellaneda, donde conoció a quien sería su esposo, el dirigente socialista Juan Antonio Solari. Con mayor libertad para trabajar en la docencia, se encontró con un alumnado en la pobreza más angustiante. ¿Cómo enseñar las primeras letras a quienes venían a la escuela sin comer la noche anterior? Alternó una labor social, educativa y literaria, escribiendo en revistas y diarios, orientando sobre todo sus palabras a la mujer, a quien buscó por todos los medios rebelarla contra los mandatos sociales que le imponían obediencia a un varón, o una realización de vida que se agotaba con un buen matrimonio. Su literatura puede considerarse, sin ninguna connotación peyorativa, de didáctica. Se consideraba discípula del escritor anarquista Rafael Barret, y sus ideas políticas eran libertarias y socialistas, aunque su feminismo excedía largamente a la mera obtención del voto, derecho político vedado a la mujer de entonces. Intervino con fervor en la campaña por la liberación de los presos de Bragado, aquellos obreros presos entre 1931 y 1942 por una causa policial armada. Tras un regreso a la docencia -esta vez con adultos- Herminia Brumana falleció en 1954, y numerosas escuelas, bibliotecas y calles del país llevan su nombre.
Me llamo Niebla consiste en treinta y tres relatos que fueron originalmente publicados en distintos diarios y revistas y reunidos en este volumen. No obstante, ninguno de los mismos lleva el nombre del título: en el epílogo, Herminia asegura que no ha podido hallar la revista donde publicara el cuento con aquel título ni conserva copia, pero que es de los más queridos, y reconstruye el argumento. En la Biblioteca Popular Sudestada podrá leerse el ejemplar que Herminia Brumana sostuviera con sus manos y autografiara de puño y letra. Leerlo y sostenerlo con las propias tenderá un puente sobre el tiempo, y su lectura nos permitirá comprobar la vigencia de sus enseñanzas.
..................................................
Ana María Chouhy Aguirre: su obra completa en cuatro volúmenes.
Una feliz incorporación bibliográfica ha realizado la Biblioteca Popular Sudestada al sumar a su catálogo la obra completa de una de las más notables y, a la vez, más olvidadas poetisas de la generación del 40.
Por un lado, el único poemario que Chouhy Aguirre publicara en vida: Alba gris, de 1938, publicado por El bibliófilo. Se trata del ejemplar número V de diez ejemplares editados sobre papel Cassandra, numerados del I al X con firma de la autora. Completan la edición otros quinientos ejemplares en papel Olde Style. El ejemplar obtenido por la Biblioteca tiene arrancada la hoja que debió contener la firma autógrafa de la autora.
Por otro lado, su poemario póstumo: Los días perdidos, de 1947, publicado por Losada. En este caso contamos con el ejemplar número XV de quince ejemplares fuera de comercio impresos sobre papel Extra Strong.
A ambos libros se le suma el titulado Homenaje a Ana María Chouhy Aguirre, edición de autor preparada por sus amigos y al cuidado de Fermín Estrella Gutiérrez, que saliera a la luz en 1948. Contiene poemas de la autora, las oraciones fúnebres pronunciadas en su sepelio y en los sucesivos aniversarios de su fallecimiento, y varias críticas de su obra.
Ana María Chouhy Aguirre nació en Lomas de Zamora en 1918 y falleció de tuberculosis en Adrogué en 1945, cuando contaba apenas 27 años. Dirigió un grupo teatral en el Teatro del Pueblo, escribió poesía y dirigió la revista Verde Memoria junto con Rodolfo Wilcock. Esta revista sacó a la luz seis números entre 1942 y 1945, y en ella se cobijaron muchos jóvenes poetas de la generación del 40, las más de las veces inéditos. También contenía artículos de crítica literaria, orientados principalmente a la obra de los autores ya consagrados. En una sección titulada significativamente Hojas Secas, los directores atacaban con rigor y honestidad intelectual a diversos autores de la generación anterior. Ana María Chouhy Aguirre no tiene empacho en ejercer una saludable crítica sobre obras de Larreta, Girondo o Silvina Ocampo.
Entre el material incorporado a la Biblioteca Popular Sudestada se encuentra la colección completa de Verde Memoria, encuadernada en un único volumen. La misma no se encuentra en el catálogo de la Biblioteca Nacional, y hemos podido verificar que en el mercado apenas si existen algunos números sueltos en venta. Toda su obra está disponible para su consulta y estudio exclusivamente en el salón de la Biblioteca.
- Alba Gris, El Bibliófilo, Buenos Aires, 1938.
- Verde Memoria. Revista de poesía y crítica, Buenos Aires, 1942 a 1944, números 1 a 6. (Encuadernados en un único tomo, colección completa).
- Los días perdidos, Larousse, Buenos Aires, 1947.
- Homenaje a Ana María Chouhy Aguirre, edición de autor, Buenos Aires, 1948.
En todos los casos son únicas ediciones.
Para finalizar transcribimos uno de sus poemas, escrito por una joven que se estaba muriendo:
Soneto de la muerte
Oh, no, espera un poco, hermosa muerte,
quiero vivir, tu cabellera oscura
roza mi piel intacta con dulzura
mi cuerpo casi tuyo, siempre inerte.
Cruel ansia de vivir, sostenme fuerte,
me llama quedamente la espesura
de un follaje sin luz. ¡Oh! todo apura,
¡oh! desasido amor, voy a perderte.
Giro en extraños círculos llorando
abandono la tierra despertando
ardientes coros, nubes delicadas.
Entreabriendo portales luminosos
olvidando las cosas adoradas
entre espacios azules, misteriosos.
..........................................
Carlota, Irma, Etiqueta, urbanidad y distinción social, México D.F., Libros y Revistas SA, 1946, 2da. edición.
Analizaremos en esta sección las perlas del patrimonio bibliográfico de nuestra Biblioteca Popular Sudestada. Libros que por cualquier motivo merecen ser destacados.
Este libro fue encontrado entre las donaciones de la primera semana de diciembre y aún está sin inventariar.
Siempre resulta notable la lectura de textos que trasuntan un código cultural compartido en cierta época, que aparece en el fondo del relato, como indiscutible y natural. Los libros de lectura de las escuelas primarias son otro ejemplo de textos así.
Hay que situarse en la sociedad mexicana de mediados de siglo XX y en que la autora es una mujer de esa sociedad. De la alta sociedad, según parece.
Extraemos algunas citas textuales. La primera, el que parece ser consejo primordial para las damas: “La joven que tenga inclinaciones intelectuales, que siga la carrera que le convenga y que la familia le pueda costear; pero a la que quiere ser sencillamente mujer, no se le debe embarcar en estudios contrarios a su inclinación, únicamente porque las otras trabajan. Nunca pasará de ser una mediocridad, y todo lo que gane lo empleará en que otras mujeres le sirvan, pagándolas. Llegará al final del sendero de la vida abandonada, y arrepentida de no haber podido cumplir con su primaria y más interesante función fisiológica: ser esposa y madre. ¡Ay de quienes desafiamos y quebrantamos las leyes de la Naturaleza!” (Pág. 66).
Desconcierta el empleo de la primera persona del plural. ¿La autora será una transgresora? En todo caso es una dama. He aquí un consejo para cuando es invitada a un restaurante (pág.161): “Los caballeros consultarán a las damas acerca de lo que se va a comer, aunque la dama que come con un caballero, por lo general, deja que éste sea quien de la orden al mesero. Si la dama es persona considerada, debe pedir platillos que no sean gravosos para el bolsillo del hombre.” Una genia. Gracias.
Hay consejos también para cuando llegan los platillos: “Coma usted llevándose pequeños trozos a la boca, sin importar lo grande que usted la tenga y lentamente. Es de muy mal tono y desagradable para quienes nos rodean, comer aprisa y como si nos fuese a dejar un tren. No se incline usted como si fuera a comerse el plato, no bata su comida como los animales o se lave la boca con el agua de la mesa.” Y uno más: “No coma usted con escándalo para que lo oigan los demás. Cierre la boca y mientras mastique no hable con nadie. Cuando beba, procure no hacer “gorgoritos” ni chasquee los labios en señal de satisfacción.” (Págs. 268/269).
El libro abunda en consejos sobre la forma de las tarjetas personales, la disposición de los cubiertos en desayunos y cenas, los diversos modos de sacar a bailar a una dama, esquelas para pedir la mano y otras para rehusar o romper compromisos (“Carta en que el novio toma la iniciativa e indica a su prometida que sus sentimientos han cambiado”), la buena cara que la anfitriona debe poner ante una fiesta sorpresa que la levanta de la cama a medianoche, sin soslayar los rigurosos rituales del duelo. Pero cerramos con este llamativo consejo (pág. 111), aquel ante el cual quedamos perplejos frente al interrogante de si la señora Irma Carlota, una auténtica dama, es o se hace:
”Aunque esté usted dotado de inteligencia prodigiosa, es mejor que oculte sus brillantes conocimientos cuando está en presencia de otros menos inteligentes. Sobre todo si es usted mujer. No cometa la imprudencia de hacer sentir su superioridad a ningún hombre, porque llegará el momento en que nadie del sexo masculino quiera estar en su compañía.”
Tocado y hundido.
...........................................
Girri, Alberto, Playa sola, Buenos Aires, Editorial Nova, 1946, 1era. edición.
A veces nos encontramos con felices hallazgos dentro de una caja con muchos libros donados por los socios o vecinos de la Biblioteca.
En este caso se trata de un ejemplar en bastante buen estado de la primera edición del primer poemario de Alberto Girri (Buenos Aires, 1919-1991).
Girri es un poeta difícil de encasillar en tendencias o movimientos literarios. Un poeta singular, con rumbo propio por un camino de uno. En el prólogo que le escribe Lorenzo Varela dice sobre el autor que “renuncia a la madurez simulada de que está llena cierta poesía supuestamente joven –tan bien hechita, tan comedida, tan inteligente, tan sin carne ni mundo, ni espíritu, ni orgía, ni renunciación viril.”
Hay un absoluto albedrío en el empleo de la palabra, como en un ensimismamiento onírico, renuncias deliberadas a la puntuación, adjetivación sorpresiva pero nunca forzada. Aunque por su edad pertenece a la generción de poetas del 40, podría decirse que Girri con su poesía está, como el título del volumen, en una playa sola. En el poema que da título al volumen, cierra:
Vivo execrando la esperanza.
y aunque no hace mucho ambicioné una muerte por
aclamación
extiendo mi pobreza, tan irreal como yo mismo
sobre las cosas comunes pero que me son ajenas.
Es mi fe,
mi penetrada fe en acecho,
que desciende, desciende.














































.JPG)























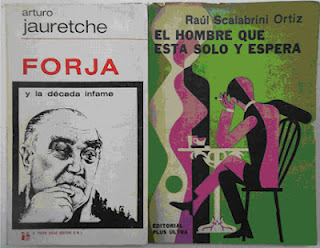































Solo cave felicitar y alentar la ardua y dedicada labor de Daniel Ortiz y sus eventuales colaboradores en la tarea de salvar estas"perlas"del naufragio y comentarlas debidamente.
ResponderEliminarFelisito a Daniel Ortiz por estas reseñas tan completas y bien ilustrativas de las obras. Muchas gracias por el esfuerzo que realizaste y me permitió enterarme, de paso del excelente materias boibliográfico de la Biliotecca Popular Sudestada
ResponderEliminarGracias !! Daniel Ortiz por tu excelente trabajo.El interés y respeto por cada libro y su autor nos permite conocer las inquietudes que fueron causa de las obras y el contexto en el que vivieron los/as escritores/as.Y dan ganas de ir a la biblioteca a leerlos!
ResponderEliminar